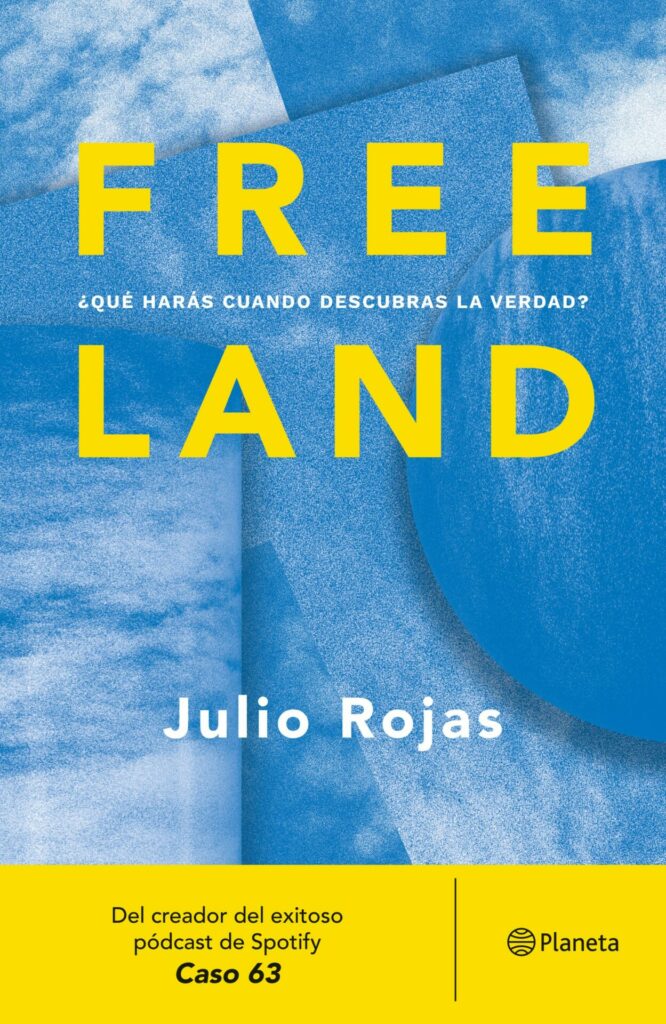Uno cree que los días importantes vienen precedidos de señales misteriosas. Por ejemplo, cuando el presidente Norton decidió que iba a salvar a Freeland de la mano de los globalistas encontró un trineo en el camino, un trineo abandonado, que interpretó como una señal de que Noel estaba con él y con su ejército. Pero eso solo sucede en los libros de historia.
Ese día 17 de marzo, el más importante de mi vida, no hubo ni una sola señal, ni una sola pista que me anunciara lo que venía. Me levanté temprano, revisé meticulosamente mi maqueta, pegué con cola fría un continente de cartulina que se había despegado y repasé mi presentación. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, pero estaba decidido a hacerlo. Mi padre no me preguntó nada mientras me ayudó a cargar la maqueta hasta el auto, y tampoco lo hizo después. Quizá si me hubiera interrogado y yo le hubiese contado lo que tramaba, él habría detenido el Taunus para decirme: «Hijo, volvamos a casa, no es buena idea lo que vas a hacer». En cambio, nos fuimos en silencio escuchando noticias acerca de unos incendios y matanzas, un discurso del ministro de Economía centrado en la estabilidad de nuestra moneda en el que criticaba a los que decían que los estados del centro son menos productivos, y luego, como todas las mañanas, él puso uno de sus casetes de jazz y nos dedicamos a oír música.
Llegué a la escuela sosteniendo mi maqueta y tratando de controlar la ansiedad. Debo decir que mi mente es como un torbellino que se fija en una cosa y comienza a dar vueltas sobre ella hasta que otra cosa llama su atención y empieza a girar sobre esa nueva cosa y… bueno, así hasta el infinito.
El asunto que ocupó mi mente por completo durante los últimos meses fue mi gran proyecto secreto que dejaría de ser secreto durante la siguiente hora de aquel día de marzo y que tenía que ver, básicamente, con la observación de una varilla y una sombra.
Archibald se acercó, me dijo que yo había salido primero en el sorteo y me pidió que luego de su exposición le hiciera una pregunta sobre su trabajo para que él pudiera lucirse con una respuesta perfecta. Recuerdo que la pregunta era:
«¿Cuánto demora en crecer la larva de mosca por generación espontánea en un frasco cerrado, contando con la influencia de la voluntad del observador en su desarrollo?». Apunté la pregunta para que no se me olvidara, aunque, obviamente, después de lo que pasó nunca pude hacerla.
Cuando llegó el momento de presentar mi proyecto, me puse de pie frente a mi profesor de ciencias y mis compañeros. Con el corazón latiendo a mil por hora, revelé mi descubrimiento. Puse ante todos una bola de plumavit con sus mares y continentes, polos y montañas.
Una esfera.
La Tierra.
Una Tierra esférica.
Y luego anuncié el nombre de mi tesis: «La observación continua de la sombra como indicador de la esfericidad de la Tierra».
Con la boca seca comencé entonces a explicar cómo había llegado a la conclusión de que la Tierra no es plana, sino redonda.
Se hizo un silencio tan absoluto que pude oír una llave goteando al fondo del patio.
—Uno de los primeros indicios que me llevó a pensar en la hipótesis de la esfericidad de la Tierra fue el comportamiento de las sombras a lo largo del día —dije y me aclaré la voz—. Empecé a notar que las sombras de los objetos cambian de tamaño y forma a medida que el Sol se mueve en el cielo. Durante el mediodía, las sombras son mucho más cortas que durante la mañana o la tarde —concluí.
Luego levanté una varilla para explicar el que llamé mi «Experimento número 1». Mostré fotografías sucesivas —que yo mismo había tomado y revelado— y hablé sobre cómo la sombra de una varilla observada a diferentes horas del día, y tras cuatro meses de análisis, completaban en el suelo un dibujo que solo podía formarse si la Tierra era redonda.
No miré a nadie mientras hablaba. Estaba absorto en mi despliegue de palabras e imágenes. Si hubiera puesto más atención en las caras de mis compañeros y en el grueso silencio, casi físico, que invadía el salón, me hubiera detenido de inmediato, pero yo estaba ciego y sordo. Me era imposible no tratar el tema de manera apasionada.
—Esto me hizo pensar que la Tierra no puede ser plana —continué con entusiasmo—. Si lo fuera, la sombra que proyecta esta varilla sería siempre igual, independientemente de la hora del día. Como sé que esto puede parecerles insuficiente, ahora les mostraré mi «Experimento número 2», que cualquiera de ustedes también puede hacer. Me subí a la azotea de mi casa y noté que desde allí podía ver mucho más lejos que cuando miro el horizonte desde el suelo. Si la Tierra fuera plana, esto no tendría sentido, ya que la distancia visible sería la misma sin importar la altura a la que esté el observador. Sin embargo, he comprobado que al situarme en un punto más alto puedo ver más allá debido a la curvatura del planeta —rematé.
Las pupilas estupefactas de mis compañeros estaban fijas en mí, como si estuviesen presenciando una explosión justo a mis espaldas. Lo interpreté como una buena señal. Pensé que había logrado atraer la atención general y seguí hablando casi como si estuviera poseído.
—Pasé entonces, compañeros y compañeras, al «Experimento número 3», que se refiere al comportamiento de los objetos en el cielo —dije tiritando de expectación, como si anunciara un milagro—. Si la Tierra es redonda y no es el Sol el que traza un arco desde el borde de hielo, sino la Tierra la que gira alrededor de este, por lógica la Luna y las estrellas deberían moverse de manera similar —anuncié y creí oír un estertor ahogado, pero no, tampoco ahí me detuve. Estaba eufórico, inmerso en mis propias palabras—. Esto me hizo pensar que tal vez todos estos cuerpos están orbitando alrededor de algo más grande. Y ese algo más grande sería una masa de éter concentrado, invisible y redondo... aunque esto último es una especulación meramente intuitiva.
Cuando terminé de hablar no podía más de orgullo.
Alexander Humboldt I, ahí tienes. Mi futuro brillaba.
A veces, pequeños eventos abren un camino irreversible que lleva a un cambio completo de vida. Soñé con cosas grandes. ¿Qué tal un viaje a fin de año con el equipo del colegio a la Feria de Ciencias de Ciudad Capital? ¿Qué tal algún premio y una carta de recomendación en mi hoja de vida? ¿O tal vez una beca en la universidad y una Medalla del Mundo Plano de la Libertad concedida por el propio Norton?
Bajé de las nubes cuando me fijé en las miradas de consternación e incredulidad de mis compañeros y reparé en que el silencio era infinito.
Sara, que parecía despertar de una especie de hipnosis, fue la primera en hablar. Con incomodidad me preguntó cómo era posible que la Tierra fuera redonda si todos sabíamos que el borde de hielo que la rodea termina en el vacío. Me preparé para explicar que su argumentación era una falacia de ignorancia o argumentum ad ignorantiam, pero antes de que pudiera decir nada el profesor Jara me miró y negó con la cabeza. Un presentimiento me congeló la espalda como si me hubiesen metido un cubo de hielo por la camisa y supe que no debía volver a abrir la boca.
—¿O es que las fotos de los aviones son falsas?
¿Te imaginas el tremendo esfuerzo de coordinación que habría que hacer para mantener en secreto una mentira semejante? —continuó diciendo Sara con su voz de alcahueta y luego, poniendo un tono grave y dirigiéndose más a Jara que a mí, pronunció las palabras de Norton—: «Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo».
Y un segundo después, como en un ataque en masa, todos levantaron la mano.
Las pupilas estupefactas de mis compañeros estaban fijas en mí, como si estuviesen presenciando una explosión justo a mis espaldas. Lo interpreté como una buena señal. Pensé que había logrado atraer la atención general y seguí hablando casi como si estuviera poseído.
Lisa preguntó cómo podríamos estar parados en una superficie redonda sin caernos. Mónica, visiblemente desconcertada, dijo que si mi teoría implicaba que el Sol y la Luna también eran redondos en lugar de ser discos planos cómo podrían observarse a simple vista. «La Luna, como un buen disco, siempre mira para el mismo lado, Alex», comentó como si yo fuera su alumno. Hice un rápido control de daños e intenté meter marcha atrás. Respondí de forma conciliadora que, por supuesto, todos eran discos, y que yo, con mi explicación, solo había querido provocar la reflexión acerca de cómo nuestros sentidos pueden ser engañados. Pero las expresiones reticentes de sus caras me dejaron claras las cosas: ya no podía salir del pantano en el que voluntariamente me había metido y estaba con la mierda hasta el cuello.
A partir de ahí los proyectiles aumentaron. Tomás cuestionó cómo se podría explicar la existencia de los continentes y los océanos si la Tierra era un globo. Luego añadió un remate absurdo: «Si fuera así, el tiempo sería circular, ¡y creo que es la primera vez que te veo haciendo el ridículo!», dijo casi gritando y un par de risas y aplausos cerraron su estúpida intervención.
Jara sabía que yo quería defenderme, pero siguió mirándome con sus ojos de «mejor no te sigas hundiendo».
Clemente, con una sonrisa burlona y en un gesto de traición que no me esperé, preguntó si yo creía que los animales y las plantas también vivían al revés en la parte inferior de «esta Tierra redonda» y comentó algo sobre los accidentes vasculares que habría si nuestros cerebros reci- bieran tanta sangre. Por lo bajo alguien completó «y además nos cagaríamos encima».
Juanito preguntó ingenuamente si esa esfera de éter central no sería el «verdadero hogar de Noel», pero antes siquiera de que pudiera responder a sus estupideces todos se miraron y, sin excepción, comenzaron otra vez a reír a carcajadas.
El profesor Jara manejó la situación con una sorprendente mezcla de cortesía y compasión, aunque era evidente que mis ideas lo habían tomado por sorpresa. Se esforzó por mantener un tono didáctico y protector mientras intentaba desmontar punto por punto las «desafiantes hipótesis de Alex». Primero agradeció mi presentación y mi valentía al compartir una teoría tan «extravagante» y —¡sorpresa!— aclaró a toda la clase que él me había solicitado el trabajo para probar cómo nuestros sentidos pueden engañarnos fácilmente y cómo la percepción de la realidad puede verse afectada por factores externos e internos.
Había mentido por mí.
Siempre le estaré agradecido por ese intento de salvataje, aunque con el tiempo comprendí que también había mentido para proteger su propio culo. Bastaba que algún padre llamara al director solicitando explicaciones para que el hilo se cortara conmigo y casi enseguida con él. Yo lo arrastraría, inevitablemente, en mi caída. Para ilustrar su punto, el profesor Jara realizó una serie de demostraciones que dejaban en evidencia cómo nuestros sentidos podían engañarnos. Habló de la perspectiva, mostró unas cartulinas con ilusiones ópticas que hacían que los objetos parecieran más grandes o más pequeños de lo que realmente eran y explicó cómo nuestro cerebro —y el éter que lo rodea— a menudo provoca que interpretemos la información sensorial de manera que no se corresponda con la realidad.
Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.
Al final de la clase, Jara nos recordó una reflexión de Norton: «Es importante mantener nuestras mentes abiertas y siempre aceptar la verdad, incluso si eso significa enfrentarnos a ideas y creencias desafiantes».
Luego me miró y me preguntó en voz muy alta:
—¿Cuál es la forma de la Tierra, señor Humboldt?
Todos me miraron. El día todavía podía cerrarse de modo perfecto con la cuerda de salvación que me arrojaba. Yo había sido el provocador a expensas del profesor, pero mis compañeros y yo ya habíamos aprendido la lección.
—Señor Humboldt —repitió dándome el pase—. ¿Cuál es la forma de la Tierra según nuestros sentidos?, ¿la verdad oficial protegida por Norton con la gracia de Noel?
—Creo que redonda, profesor Jara.