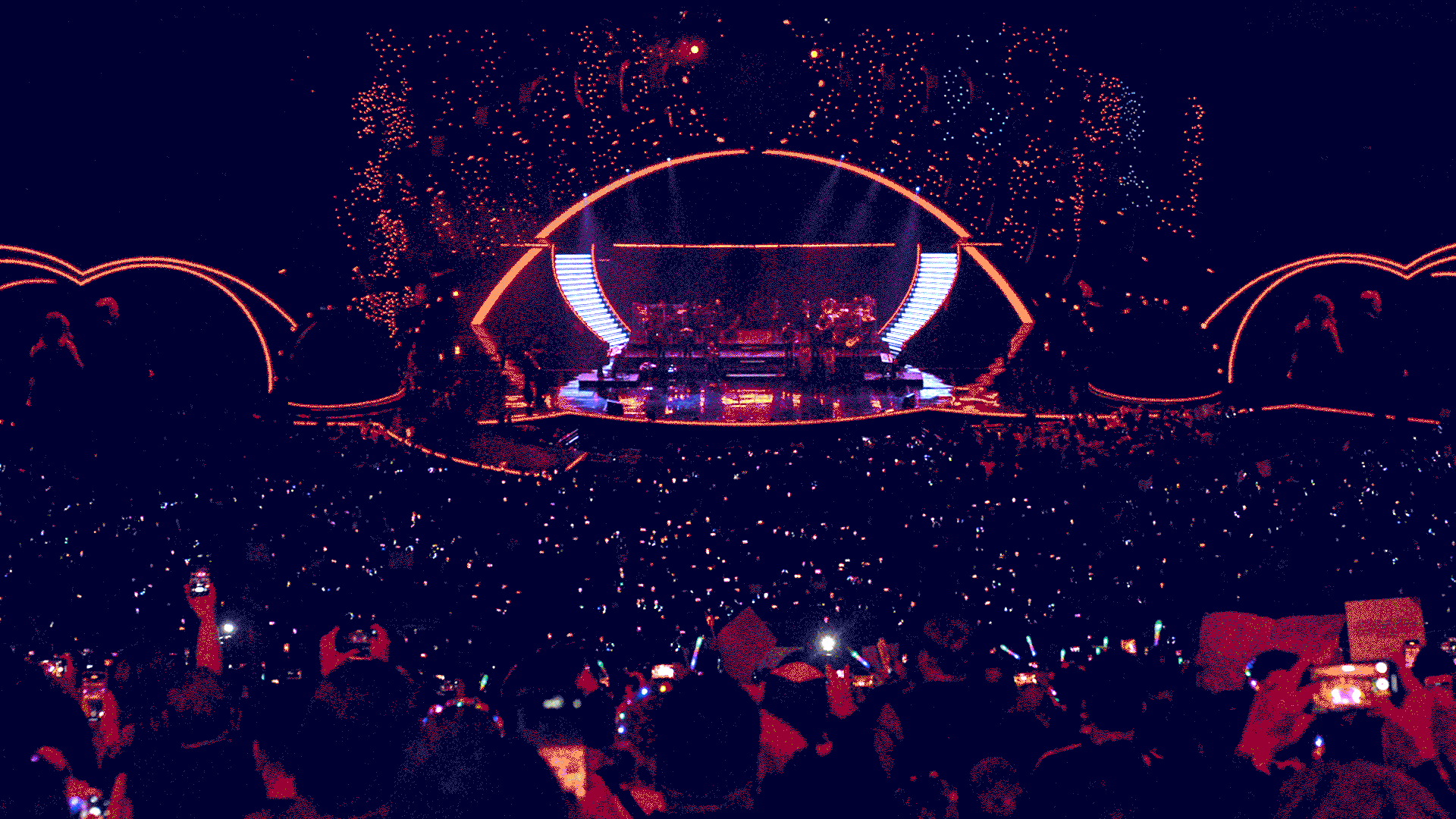Tatuado en la memoria, los chilenos sabemos que el verano termina en un evento cardinal: el Festival de Viña. El carnaval de Chile: televisado en vivo para toda la nación. Mi memoria adolescente atesora las noches de salir en bicicleta en los pasajes del barrio y escuchar a Antonio Vodanovic, conductor y productor ejecutivo del evento en los 70, 90 y 2000 diciendo “buenas noches Quinta Vergara” con los presentes gritando desaforados. Un rito inexplicable para los extranjeros.
Definiciones rápidas: un “Eurovisión” con comediantes invitados (de los cuales como dijo Javier Doering, hombre de Stand Up, nadie paga pero todos tienen la mayor expectativa), un Cannes del tercer mundo donde la película es un programa de TV de cinco noches (y un desfile) o quizás la mejor definición es el show de la CCTV (la televisión pública de China) donde la noche de año nuevo se entremezcla un Saturday night live con tecnología fuera de toda imaginación. Pero a nuestra escala: con un techo, como una ramada. Con un pedido de beso entre presentadores absolutamente fuera de todo radar de cancelación. Con la fantasía popular de “ganarse el corazón del monstruo”: otrora un cerro con gente, hoy tribuna de cemento que aprueba o desaprueba al artista en el escenario y que puede destruir su carrera y llevarla a una eterna humillación en la línea de tiempo de Twitter. Ningún presidente democrático ha estado en la tribuna de Viña. Solo el dictador Pinochet recibió el beneplácito de la tribuna enloquecida. Solo puede controlar este delirio quien sabe “que ninguna hoja se mueve sin que lo sepa”.
Viña es una señal de nuestra normalidad. Es tal el simbolismo tras Viña que, luego de la Teletón y la PSU, parte de los objetivos del Estallido Social era boicotear al Festival. Su mera realización resultaba inaceptable para los manifestantes en torno a la situación política y social que atravesaba el país.
Es que Viña está conectado con lo que más odian los adictos a la dopamina de aquel octubre: la tele. No deja de ser singular que los dos cetros mediáticos sean este Carnaval -otrora controlado por el otro conductor que conquistó Estados Unidos, Antonio Vodanovic, obsesivo e implacable productor ejecutivo y presentador- y nuestro Superbowl, la Teletón. Esa prueba de estrés. El estado de los medios chilenos enfrentados a más de 27 horas ininterrumpidas de un solo programa. Si la Teletón es el estado de la televisión, Viña es nuestro estado de ánimo.
Viña es nuestra gran ramada, una fiesta nacional, imitada a lo largo de casi todas las comunas del país en festivales cada vez más grandes, varios de ellos televisados, tales como el de Olmué y el de Las Condes, pero ningún otro como Viña.
Permítanme un par de recuerdos personales: en los lejanos 2000 fuimos con mi familia a ver el show desde la tribuna, que no era más en ese momento que el centro de una galería con barandas de separación, . Esa noche cantaba Xuxa al cual el público humilló gritando “Chúpalo” cuando hacia el infantil “Ilari, lari, eh”. Hace años no estaba presente en las pantallas y solo había quedado el vulgar meme en la memoria. Maria da Graça Xuxa Meneghel no entendía lo que sucedía. Una pequeña de la primera fila le reafirma la grosera frase. Se pone a llorar. Recibe del público la gaviota de plata. Nadie entiende nada.
Mi hermano, humorista reconocido, también actuó triunfal un par de veces. La primera estaba teñida de un incómodo ruído: en ascensores, oficinas, paseos por la calle la gente (por el accidente de ser un periodista que aparece en cámara) me detenía y deseaba “la mejor de las suertes para su pariente” con una cara de duelo, abrazos y parabienes incluidos pero asustados. Temerosos. Viña ha destruido personas.
Cómo no va a destruirlos, si es como un epicentro post descanso del periodismo de espectáculos local: el tedeum ecuménico de la farándula. Como un desfile donde siempre se puede doblar la apuesta, todos aparecen en desfile en pantalla, año a año destrozando la calidad del show sin saber muy bien que están rompiendo sus propios puestos de trabajo, en especial cuando una señal de la competencia tiene el evento. Un impresionante trabajo de desvalorización de un evento de nuestra cultura, quitando mérito todos los años de forma más ruidosa al trabajo levantado por profesionales tras y delante de cámara. Así se expresa nuestra chilenidad más vergonzante: quejarse sin ser capaz de correr un riesgo. El conflicto por el conflicto.
Al final el monstruo somos nosotros.