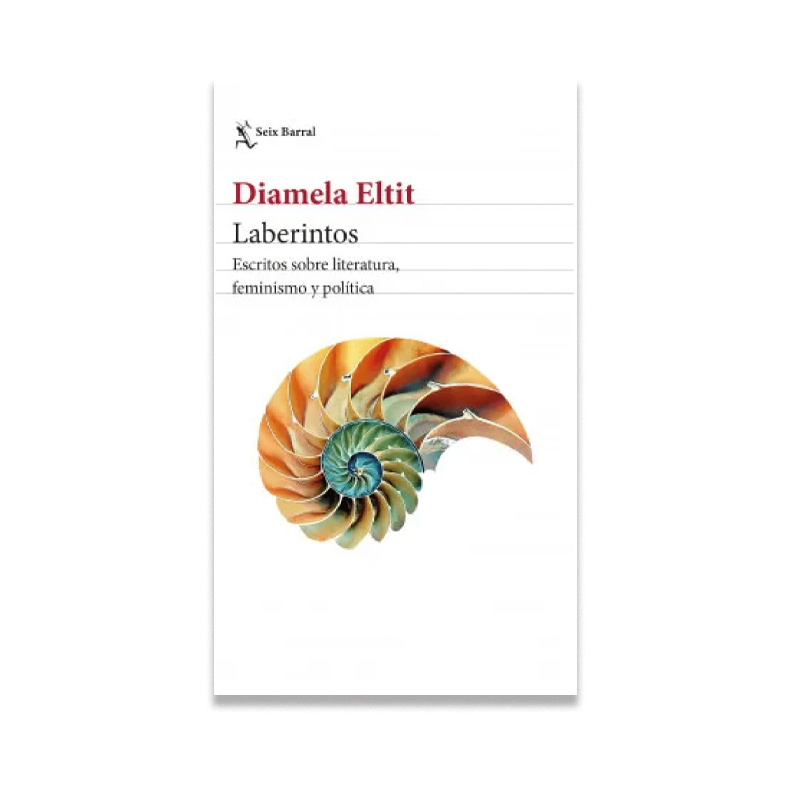Los últimos años chilenos han experimentado intensas zonas de conmoción política muy nítidas a partir del 2018, movimientos parecidos a las placas de Nazca y la Sudamericana cuando chocan entre ellas hasta provocar un terremoto de alta intensidad. Y allí, entre los sucesivos sismos que se han sucedido, hasta cierto punto inesperados o incluso, incomprensibles, quedó en evidencia cómo las izquierdas se han distanciado de sus izquierdas. O bien, la izquierda no ha podido ser consensuada en sus bordes pues ha sido sometida a una incesante fragmentación.
Estas fragmentaciones, desde mi perspectiva, parece necesario relacionarlas, en una de sus partes, con la proliferación de categorías identitarias muy ligadas a la matriz liberal, una matriz que apunta a clasificaciones constantes y hasta a cosificaciones de los cuerpos, deseos, hábitos. Hay que recordar que los liberales relevan las identidades, pero aceptan la desigualdad político-económica, pues su centro contempla resguardar el (buen) curso de la riqueza. Por otra parte, también habría que considerar que si se piensa solo en términos de igualdad político-económica, se vuelven irrelevantes las identidades y permanecen intocadas las tácticas excluyentes que relegan a los grupos y sus diferencias a amplias y sostenidas formas de opresión y represión. La tarea cultural, política y económica, entonces, descansa en generar articulaciones sociales en donde la búsqueda de una disminución de la desigualdad económica y social, contemple también emancipaciones de las identidades oprimidas y hasta devaluadas por el sistema. Pero eso significa democratizar, horadar el elitismo. Implica escuchar con delicadeza.
De manera parecida al despotismo ilustrado (siglo XVII-XVIII) y su célebre eslogan “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, una parte de la izquierda chilena y en menor medida la derecha liberal se han volcado a reivindicar y globalizar la “cuestión” identitaria, elaborada, de manera prioritaria, desde las elites. Quizás una de las clasificaciones identitarias adoptadas, provenientes de Estados Unidos, tal vez la más citada o la más resonante pero que, desde mi perspectiva, resulta compleja, sea: LGBTQIA+, una sigla que acumula identidades, pero esa aglomeración porta una forma de fragmentación que las divide bajo una falsa igualación, pues en su interior existen identidades que concentran más poder que otras. Y, en el interior de cada interior, hay diferencias marcadas por sus zonas de desigualdad social. Pero, también, refugiarse en esta sigla clasificatoria implica ingresar a una zona panóptica, foucaultiana, marcada por el control y la vigilancia. O bien la sigla puede ser pensada como un intento por impedir los desplazamientos, flujos, subversiones de sí. Si bien porta una emancipación crucial —nombrarse—, la sigla como tal se asemeja a una sede administrativa de identidades, una administración que permite y propicia la llegada de nuevos integrantes. Un catálogo. No se trata de negar la situación que asola a cada una de las identidades perseguidas y hasta acosadas por la muy conocida intolerancia, cuerpos que son excluidos y hasta denigrados por los sistemas conservadores, al revés, es imperativo su reconocimiento y, desde ese lugar, promover la emancipación para construir una verdadera democracia de los cuerpos.
No cabe duda de la obligación urgente de quebrar las fronteras de las injusticias que asolan a las diversidades sexuales, pero una parte sustantiva de las personas que participan de esta sigla requieren, junto al reconocimiento, redistribución (sigo los aportes de Nancy Fraser en la materia). No se resuelve solo en una lucha cultural, siempre compleja, inestable, sometida a reversiones, sino además es necesaria la búsqueda de una distribución que integre lo político-económico. Y, cómo no, me parece fundamental poner en evidencia las desigualdades culturales que las habitan, las diferencian y las discriminan en su propio interior.
Para pensar las izquierdas, podríamos retroceder años y hasta siglos, pensar en Marx, la Unión Soviética, el eurocomunismo, la caída del muro de Berlín y así establecer un relato que muestre cómo han transitado las posiciones en un mundo que, más allá de las clasificaciones (¿tercer mundo?), también habitamos. Pero sería, en cierto modo, (no totalmente) insuficiente porque la realidad política chilena, estos últimos, recientes, años se ha desplazado antagónicamente de un lado a otro de manera radical y, lo que resulta asombroso, constante.
En ese sentido, desde mi perspectiva, me gustaría detenerme en acumulaciones que se produjeron durante la transición, fundados en el neoliberalismo que nos rige y en los resultados después de excesos de privilegios. Ya sabemos que una serie de movimientos, levantados desde la izquierda, evidenciaron los abusos: el agua, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones. Otros, desde las condiciones de vida: zonas de sacrificio, entre muchas. Fueron años de denuncias, advertencias, malestar. Un malestar que la estructura cupular de los partidos de centro y de izquierda no supieron o no quisieron atender en profundidad desde sus dirigencias o desde sus cargos parlamentarios (salvo el Partido Comunista). Esa fisura o grieta generó un perceptible elitismo, una ruptura con las bases que antes adherían a sus líderes. Se produjo un silencio en esas elites, pactos ominosos con la derecha, que, a su vez, representaban (y representan) de manera ventrílocua al empresariado local que son los nuevos “señores feudales”. Y los partidos fueron contaminados directamente al aceptar ser financiados desde empresas de origen tóxico, ligadas a la dictadura (el yerno de Pinochet).
Esa distancia que se generó forma parte o emana de la estructura y de los efectos del sistema neoliberal y sus mecanismos de dominación social. El mercado generó el acceso, mediante tarjetas de crédito (el endeudamiento masivo), y la derecha conservadora y la liberal lo erigió en un signo de democracia e igualación, especialmente al inicio de la transición a la democracia. El “yo” como centro operativo y discursivo permeó todo el aparato social (incluida la literatura), se originó un traspaso acrítico y lineal del “self ” como mecanismo de inscripción y sobrevivencia. De esa manera se fue articulando un tipo de sociedad “selfie”, personalista y anticomunitaria que profundizó el racismo y el clasismo, pero que, paradójicamente, por la debilidad económica y territorial de la mayoría de los habitantes, más allá de la deuda y sus tarjetas, aumentaba su desprotección. Desde otra perspectiva, de manera lenta, pero sostenida, a lo largo de cincuenta años, el Estado se redujo y sus apoyos se volcaron a una extrema focalización solo para paliar (en parte) la pobreza o extrema pobreza. De esa manera se rompió o se terminaron los beneficios que antes alcanzaban a las familias de clases medias. Esa falta de incentivos afectó a una de las instituciones más sólidas del aparato social como era el matrimonio, antes un requisito casi obligado para generar convivencia. Y, con su declive, se rompió el aura negativa que acompañaba a la madre soltera en las capas medias, a diferencia de los sectores populares que habitaban distintos tipos de familia. La ley promulgada en 1998, que puso fin a los hijos ilegítimos, mostró cómo y en cuánto de manera paulatina ya se habían producido, a lo largo del tiempo, cambios culturales, en los que fueron creciendo los hogares de clase media habitados por madres solteras.
Esta situación proliferante (y emancipatoria), a lo largo de décadas, se hizo cada vez más masiva generando un rotundo cambio cultural que no fue advertido de manera pormenorizada por los estudiosos del tema. Pero, precisamente, la ruptura del cliché de la “madre soltera”, ilegalizada, ilegítima ya se había modificado, así, la ley de 1998 llegó solo para reafirmar. Hoy, el 75 % de los niños nacen fuera del matrimonio. El imaginario de las mujeres y de las niñas en el interior de un escenario familiar y, por ende, social, ha modificado en parte (solo en parte) los ejes simbólicos, económicos y administrativos de las familias. Así, paulatinamente, mientras se cerraba el horizonte para las tradicionales luchas sociales de la izquierda, se concentraba una escandalosa riqueza y crecía el poder político del empresariado, se abría un espacio propicio para relevar las identidades especialmente de las diversidades sexuales. El aborto se transformaba en un debate público que atravesaba el universo social una y otra vez. De esa manera, se erosionaba no solo la represión causada por diecisiete años de dictadura, sino además los vetos impuestos por la Iglesia católica, durante la transición a la democracia, a cualquier apertura que alterara la procreación y la estructura heterosexual como eje familiar.
El año 2018 se produjo la explosividad de las mujeres. Las universidades fueron la sede. El gran dilema, la soberanía sobre el cuerpo. El 8 de marzo de 2019, la calle, la toma, la performance, el desnudo, la crítica, la denuncia, convirtieron esa ocasión en un suceso. Los feminismos se desplegaron y también desplegaron sus diferencias. Bajo esa palabra se parapetaron una diversidad de matices y, más aún, notables divergencias. Pero, este encuentro de diferencias concitó un apoyo sorprendente y hasta cierto punto anómalo en relación a los mandatos de control a las mujeres. Un apoyo que es necesario repensar de manera lúcida.
La universidad fue el inicio del gran “levantamiento” de mujeres. Desde esa perspectiva, surgió desde el espacio —digamos— letrado. No podemos obviar, en este aspecto, la colonización del saber que opera en las universidades locales, especialmente las que provienen desde Estados Unidos. De hecho, la universidad chilena es considerada como una de las más capitalistas del mundo. La cultura universitaria del paper como definición del ensayo, la incesante y burocrática acreditación y sus agotadoras mediciones. De modo dependiente y relacionado con la academia estadounidense, se estudió “el género” quizás de manera demasiado encapsulada, una forma de feminismo lector que emanaba desde realidades otras en materias culturales y económicas. Quiero decir, un “género-ensayo-mujer” que se inoculó ajeno al recorrido de la narrativa de la eman- cipación de las mujeres chilenas que se había iniciado de manera larvaria ya en el siglo xix, un discurso ausente de la consideración de los bordes y desbordes de su historia. Estudios distantes del mundo popular y sus diversos imaginarios y, en cierto modo, sin detenerse en los arduos e intensos mecanismos para conseguir la deconstrucción de formas milenarias de sometimientos.
Pienso que, de manera determinante, se debe incorporar a ese momento, el movimiento “Me Too” proveniente de la industria del entretenimiento y su impacto público. Precisamente hay que considerar esa mezcla entre farándula, política y academia, que generó uno de los movimientos más masivos de mujeres del siglo XXI. Esta nueva emancipación que alcanzó una gran cobertura mediática y contó con el apoyo mayoritario de las mujeres parlamentarias de derecha que se “unieron” mediante compromisos con parlamentarias de centro, centroizquierda e izquierda que se declararon feministas y acordaron actuar unidas frente a medidas que favorecieran a las mujeres.
La voluntad de modificar el sistema generando un cambio cultural que condujera a una realidad igualitaria entre hombres y mujeres, desde mi perspectiva, carecía en su interior de igualitarismo, en la medida que no consideró el ritmo de las culturas populares de las mujeres y sus experiencias, no leyó con amplitud la propia (y valiosa) historia local feminista, refundó sobre fundaciones que siempre fueron obviadas por cada uno de los sistemas, especialmente en el sistema educacional y desoyó la hege- monía y sus tácticas de apropiación. No escuchó a la “otra” de sí que pretendía liberar ni atendió a sus deseos. Ese academicismo identitario, que se inscribió masivamente, me parece que tuvo contornos que podrían ser pensados como insuficientes y hasta superficiales, impulsados, además, por la industria del entretenimiento. Fue así porque no se amplió hacia otros espacios, zonas, cuerpos, emociones, experiencias o un plan para generar un campo que incidiera en los programas de educación en los colegios y que generaran relatos que pudiesen ser pensados, analizados y subjetivizados por las y los jóvenes y sus familias.
Desde luego, no pretendo negar el impacto de esta irrupción. La de las mujeres. Fue y es muy importante. Más aún, me resulta estratégica su participación en el llamado “estallido” de octubre del 2019. Una revuelta de tal magnitud que conmocionó al país. Pienso que allí se concretó una microrrevolución, constante, inédita, violenta, tan prolongada que parecía incontenible. Hasta el ”estallido” acudió masivamente la ciudadanía, pero también —y eso forma parte de las insurrecciones— hubo saqueos y actos vandálicos. En parte la extensión de la revuelta estaba ligada a la ausencia de liderazgos que encauzaran el malestar. Esa ausencia de contención era el mayor síntoma de la ruptura entre los partidos y la ciudadanía. La noción de heroicidad se desplazó a la calle, fundamentalmente a la llamada “primera línea” que organizaba los espacios y, a su vez, combatía a la policía. El “estallido” ocasionó graves vulneraciones a los derechos humanos, muertos, lesionados, presos por parte de la Policía. Desde allí se organizó ante la crisis o para detener la crisis el llamado a redactar una nueva Constitución.
A partir del estallido, las ciudades aparecieron plagadas de consignas, los muros del país escribieron formas importantes, reiteradas y agudas de narraciones, la novela-estallido generó sus personajes que circulaban y se inscribían en diversos muros de las ciudades, el perro Matapacos, Gabriela Mistral, Pedro Lemebel, entre otros, fueron los personajes. Coparon las paredes para establecer, desde esas imágenes, una novela mural del descontento. La insurrección no cesaba. La izquierda o las izquierdas desatadas de los partidos políticos, o más bien un tipo de izquierda conformada por bases, parecía dominar los escenarios.
La decisión de plebiscitar una nueva Constitución, confirmó un tiempo ultrafavorable. De manera plena la votación, y luego los constituyentes elegidos, relegaron a la derecha a la inconsistencia mediante cuotas insuficientes para decidir. Se originó así un tiempo sorpresivo y sorprendente. Irrumpieron discursos mucho menos cautelosos que denunciaban la desigualdad y las problemáticas que recorrían los territorios. La irrupción de los constituyentes indígenas se volvió protagónico. La pluralidad de los integrantes fue inesperada.
Las maquinarias hegemónicas se pusieron en marcha. La pandemia se volvió aliada. Detuvo, interrumpió, hasta confinar el estallido. El miedo a la muerte copó los imaginarios y la disciplina (sanitaria) se instaló como mecanismo de sobrevivencia y, de esa manera, los cuerpos entraron en una fase que requería del encierro y de la no convivencia. La enfermedad más concreta se concentró en los sectores populares de manera sostenida, originando miles de muertes. En ese contexto, el del confinamiento y el miedo, el estallido empezó su conversión discursiva hasta desplazarse desde los medios a la ciudadanía como un tiempo liderado por la delincuencia. Los atropellos a los derechos humanos fueron paulatinamente relativizados.
Los convencionales estuvieron en la mira y la plurinacionalidad se transformó en uno de los grandes escollos. En general, en las intervenciones de los convencionales, era visible un exceso identitario que fragmentaba, de cierta manera, la unidad en torno a derechos tradicionales, salud, educación, trabajo, vivienda, pensiones. Todo sucedía en medio de la pandemia más letal y más global del siglo XXI. Un tiempo regido por el miedo. A todo.
En un contexto de enfermedad y controles, cuando ya la próxima Constitución podía ser posible, las elecciones presidenciales, de diputados y de parte del Senado produjo otro sismo político por la “victoria” del ultraderechista José Antonio Kast, candidato a presidente de la República avalado por toda la derecha. Las mujeres de los diversos partidos conservadores, digamos, tradicionales, que antes se habían declarado “feministas” se plegaron a Kast y, para optar a reelecciones, se fotografiaron con “su” candidato, un candidato que había asegurado que el feminismo le parecía incluso peor que el comunismo.
Había sucedido un hecho inesperado, la candidatura triunfante de la ultraderecha, una ultraderecha que era adversa a las identidades y por supuesto a la redistribución. La elección demostró que en la ciudadanía se había producido un (violento) giro que favorecía a la derecha. Se perdieron las mayorías en las cámaras y, aunque en la segunda vuelta ganó la Presidencia Gabriel Boric, las condiciones para su gobierno fueron (y son) extremadamente desfavorables.
Pero la “derrota” (si se puede pensar en esos términos) aún no se consumaba en toda su extensa paradoja. El resultado del plebiscito para generar una nueva Constitución fue abismal. Se rompieron todos y cada uno de los pronósticos, el rechazo se transformó en una sede de hipótesis múltiples que están completamente vigentes. No vale la pena, tal vez, repasar la derrota. Pienso que la pandemia, el encierro y las miles de muertes fueron un eslabón crucial. Pero no basta. También hay que considerar “la fiebre identitaria” y, cómo no, los millones de personas que se sumaron a esta elección debido a la decisión de establecer el voto obligatorio. Es decir, movilizados por la obligatoriedad fueron hasta las urnas personas que, es posible, no hubieran votado y ese voto contiene una imprecisión, podría ser volátil, y solo las futuras elecciones serán capaces de dictaminar con certeza su filiación.
La derecha y el Congreso heridos (de muerte) se reactivaron. El nuevo gobierno del Frente Amplio se presentó muy cercano a la promoción (académica) identitaria. De hecho, Irina Karamanos, cuando asumió su rol de primera dama señaló que parte central de su labor se dedicaría al apoyo de niños trans, cuestión que desde luego es muy valiosa, pero lo conveniente era que ese importante tema se hubiese alojado en un ministerio, no en su labor que se veía marcada por el afán identitario en medio de una ciudadanía general desinformada en esa materia.
Desde luego, lo más sensible fue la votación de Petorca, seca como una rama seca y las comunidades mapuche que (en apariencia) habrían tenido una situación muy positiva e inédita en cuanto a reconocimiento y redistribución. Ya sabemos que la Araucanía vota por la derecha, eso está probado de elección en elección, sin embargo, en este preciso momento se apelaba específicamente a los pueblos indígenas para obtener una mejor ubicación en el interior de la sociedad.
Los internos de las cárceles (con una participación acotada) votaron en contra de una nueva Constitución y también constituye una sorpresa, en el entendido que la derecha “es” la propiedad privada y la delincuencia su principal enemiga, la cárcel el lugar primordial de contención en cada uno de sus discursos. Una paradoja más que se puede explicar, pero, sin embargo, no logra negarla. Una de las posibilidades que se puede examinar de esta derrota que quizás debe ser entendida como innegable y traumática, más allá de contemplar el inmenso efecto del poder hegemónico, es que existe una línea que separa a una nueva forma de elite proveniente del universo —digamos— letrado. Me parece indispensable pensar en la conformación de esta (nueva) élite que, no obstante, está distante, en parte, del ritmo de la población donde quiere incidir y a la que quiere o dice representar. Un elitismo inserto ahora en movimientos importantes, en asociaciones identitarias, que más allá de su valioso intento de cambios culturales, no consideran a plenitud las formas e inflexiones de las culturas que buscan emancipar. El gran riesgo es que el exceso conceptual se transforme en esencialismo y, desde ese lugar, como respuesta, se redoble el machismo, el racismo, el sexismo. Porque hay que considerar que los cambios culturales son imposibles de imponer solo a través de decreto o leyes, pues requieren atender a las prácticas de vida existentes donde se refugian los cuerpos para que esos decretos y esas leyes se inscriban y organicen los siempre complejos escenarios culturales.
Pero esta derrota puede ser entendida como un aprendizaje. La hegemonía mantiene su plena vigencia. Pero, la tarea para la izquierda es comprender que sus épicas y el horizonte de sus épicas, se articulan desde un nosotros democrático. Que en medio de la febril y elocuente revolución tecnológica que experimentamos (que hay que entenderla también como un incontenible e incontrolable mall virtual) requerimos “escuchar”, atender y, muy especialmente, entender no solo la importancia de los cuerpos y sus territorios geográficos, sino, muy especialmente, los recorridos de los territorios mentales.