Escribir tiene el poder de dibujar al otro, de definirlo. No sé si puedo hacer ese ejercicio con mi padre.
Mi papá es enorme: obsesivo, meticuloso, preocupado. Me dejará tranquilidad porque eso hacen los buenos padres. Alguna vez, cuando era niño, pensé que todos los tenían. No es así, lo aprendí. Soy privilegiado, y todos los que lo rodeamos somos afortunados de haberlo tenido en el plano físico de nuestro lado.
Papá no tuvo papá. O sea, sí lo tuvo, en algunas cosas. Pero no de la manera en que él fue con nosotros. A una escala como las catedrales que ahora visito cuando viajo para entender la arquitectura de las ciudades. Mi papá diseñó los planos de la casa que mi mamá disfrutará en el sur, y también los nuestros y los de sus nietos. Mi papá corrió por mí y mis hermanos.
Esa idea del “mejor papá del mundo” de las tarjetas, yo la tuve. Tuve a mi lado a un hombre que siempre tenía una palabra sabia para quien se le acercaba buscando algo. El dolor de no haber cumplido con la lista tradicional a veces aparecía. Y en estos días de agonía, me regaló frases sobre cómo van a llegar las cosas que no compartiré, porque hay cuestiones que son para uno. “Hay que ser honesto, pero no ser sincero porque se meten con lo que sientes”, me dijo cuando me vio complicado con pensamientos rumiantes. “Tú no tuviste padrinos, ni naciste con plata e hiciste todo solo.” Debería tatuármelo. A último momento, la cajita de regalo es seguridad.
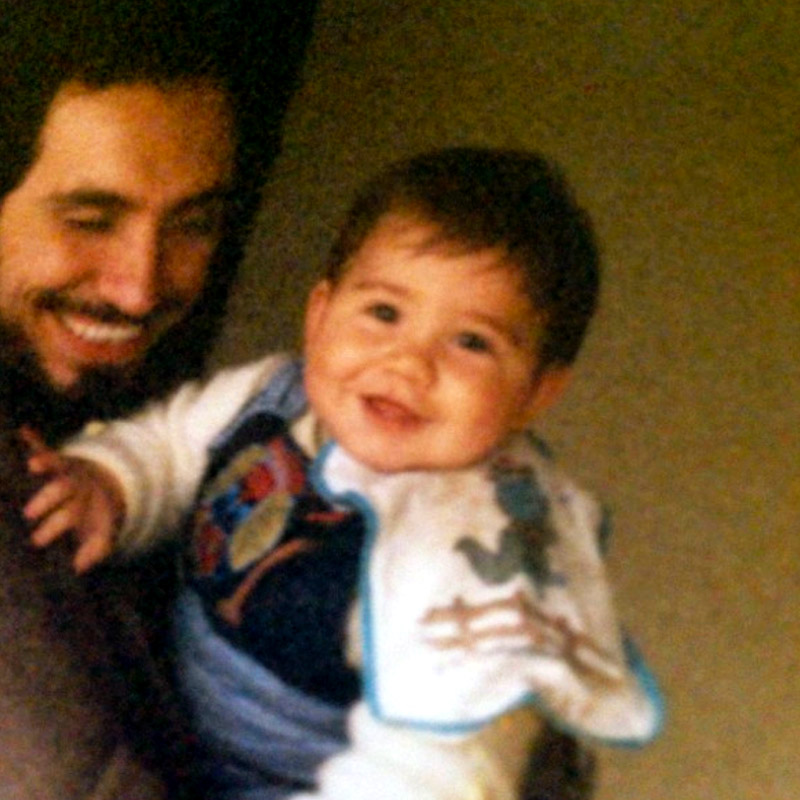

El cuadro es de éxito y amor. Él perdió a su padre y la estabilidad a los 18 años. De ahí en adelante, cuidó de su madre. Hace unos días dijo que temía que su nieto lo olvide. En la cama, con las manos frías por el cáncer, le recordé que mi abuela me traía “cositas” cuando llegaba a saludarnos. “Eran dulces baratos, jaja”, se reía. Quizás fue la última vez que lo escuché reír. Como descubriendo que en realidad eso no le iba a pasar a él. Que no lo iban a dejar de querer. Que la inversión había sido grande, no solo en cosas, sino también en atención. “Todo lo que hicimos cuando fuimos socios fue lo que hice después en escalas distintas”, le dije. Y él agregó: “Y esa vez encima hicimos plata”, y volvió a sonreír entre el sueño, el dolor, la búsqueda infatigable de energía. Esa que siempre tuvo. De lunes a domingo. “Mis amigos, cuando piensan en ser papá, piensan en ti”. A mis amigos les decía “hijos”. No tenía otro traje, mi viejo. “A pesar de no haber tenido papá, no lo hice por eso; lo hice porque me gustaba.” A mi padre le encantaba ser papá.
Yo trabajo los domingos por mi padre. Mi padre trabajó por nosotros, para que estuviésemos bien. Nunca pasé frío ni hambre. Los juguetes llegaban, y si no, llegarían tarde o temprano. Papá era tacaño a veces. Y no corría riesgos. A veces sacrificaba el disfrutar, y eso era crítico. La herencia de la incertidumbre. Mi papá vivió su propia guerra. Lo empecé a entender con los años. Por eso siempre fue desafiante. Era una manera de protegerse. “Pero nunca expongas a tu mujer y tus hijos, ve siempre adelante tú.” Era un mantra. Jugaba en otra liga.


Dicen que uno tiene que “matar al padre”. Para mí, la forma es disfrutar. Y también disfrutarlo. Así fue al máximo en sus últimos días cuando lo invité a comer, le compraba helado o lo que quería leer o ver. “Mi papá me regaló un Nintendo, ¿cómo no voy a devolvérsela?”, pensaba sin considerar el gasto. Una de nuestras últimas charlas en medio de su cáncer fue: “¿No hay deuda entre los dos?” “Ninguna”, respondió. Eso es la paz de lo bien hecho.
Una de las mejores charlas que tuvimos fue cuando jubiló. Yo lo tenía contratado. Llegó a un Starbucks con una carpeta azul que firmé, y de la nada me dijo: “Me preocupé de que no les faltara nada”. Y cerró con una reflexión: “Lo que yo aprendí sobre la vida y el trabajo es que todos los autos tienen cuatro ruedas. Unos son más grandes, otros más pequeños, pero se llega igual.”
Siempre llegó. Papá siempre llegaba.

