Perversión
En el contacto carnal con un niño se juega con la inocencia. Ésta es una de las razones por las cuales la pedofilia, entendida aquí no en el sentido de amar a los niños sino de abusar sexualmente de ellos, tiene un rostro inequívocamente abyecto.
En el mundo adulto el deseo está constituido por la ley que prohíbe y atrae. Mientras, en la niñez el deseo está definido por el placer, todavía carente de lenguaje, mundo y límites. Así, atraer a un niño en un “juego” sexual es jugar con el hecho de que en este niño el deseo no está enmarcado en una ley.
En el contacto sexual con un niño se pretende acceder a una zona de anomía, pureza o inocencia. Aquello que está sometido y constituido por una ley (la sexualidad) se pervierte. El placer asociado a la pedofilia se funda en la búsqueda de la inocencia de la niñez. El pedófilo se hace “niño”. Su goce y acción serían (todo debe ser dicho al condicional) la de un niño.
Debido a esta lógica perversa, o lógica de la perversión, la pedofilia -entendida como abuso- no es un juego que trasgrede y por ende confirma la ley. Es un juego que pretende eximirse de ella. Se trata de un placer sin ley o un placer constituido por el hecho de haber obviado la ley. Tocamos, entonces, el extremo de la perversión. Si la pedofilia se constituye en la cancelación de la ley, se coloca en un lugar en el que se cancela como crimen.
De alguna manera, uno de sus placeres consiste en experimentar lo imposible: la inocencia. Si es que existe algo tal como la inocencia, su experiencia queda situada en la perversión de aquello que nos constituye –la ley– y se experimenta en el crimen más abyecto. El niño es atraído al juego de un adulto que anhela ocupar el lugar de niño.
Ley
M de Fritz Lang ejemplifica está perversión y propone una ficción de sus consecuencias jurídicas y políticas. La película se sitúa en Berlín durante la década de 1930, cuando M, un asesino en serie, acecha a niños y niñas mientras juegan y los hace desaparecer. Prácticamente no hay mención a violaciones y muertes. La ausencia de palabra imprime un clima de violencia y de anomía. Lo que ocurre en la ciudad no es tan determinable como lo es un delito, algo definido por los límites de la ley.
La repetición de estas desapariciones desata la rabia y la vigilancia no solamente de la sociedad civil y de la policía que despliega esfuerzos especiales para buscar al criminal, sino también de las organizaciones delictivas de la ciudad que están siendo perjudicadas por este asesino en serie que ha puesto a la ciudad entera en estado de alerta.
El interés y la intriga de esta película están dados por la doble paradoja que desarrolla. M es culpable de los crímenes más abyectos; pero parece inocente, tiene una cara de niño. Además, a través de su gesto perverso muestra la relación complementaria entre el aparato estatal y las asociaciones delictivas. Con él, policías y criminales persiguen un mismo fin. La película muestra un punto dónde abyección y (aparente) inocencia, delincuencia y legalidad se confunden.
En el mundo adulto el deseo está constituido por la ley que prohíbe y atrae. Mientras, en la niñez el deseo está definido por el placer, todavía carente de lenguaje, mundo y límites. Así, atraer a un niño en un “juego” sexual es jugar con el hecho de que en este niño el deseo no está enmarcado en una ley.
M no es capturado por la policía sino por los delincuentes que lo quieren condenar a la pena de muerte, haciendo una parodia de juicio, con delincuentes que se improvisan abogados o jueces. Se juega así con el hecho que la misma ley tiene un fondo sin ley, sin justificación. Se juega con la anomía inherente a la ley. Frente a esta parodia de tribunal, M está espantado. Aunque M parece ser un niño, necesita la ley y no su parodia. En un ditirambo solitario e inesperado, se describe como un asesino en serie que no tiene control sobre sí mismo. Con su rostro de niño sin anclaje en la comunidad, expresa una curiosa mezcla de consciencia de su mal y de ausencia de todo recuerdo del momento del crimen, es decir de la trasgresión efectiva de la ley. La “inocencia” de M se torna en un saber, pero que se le escapa y lo pierde en una espiral sin fin de crímenes. Finalmente, las fuerzas del orden lo encuentran y con ello se asegura que será debidamente procesado.
La reunión entre la fuerza de la ley y la anomía termina con la captura de M por parte de la policía. Así, la película finaliza cuando se reanuda la ley como instancia que requiere de mediaciones (abogados), interpretaciones: es decir lenguaje, sujetos que se construyen con la palabra. En M la respuesta a la abyección no es una condena sin juicio o la pena capital. Es un juicio que pasa por la mediación – e imperfección – de la palabra.
Si bien todos conspiran contra M, M se torna en una figura inquietante que pone a quien lo juzga en tela de juicio. Hace que la ley entre en contradicción consigo misma. Con M el crimen existe de forma certera pero nadie está instalado en el Bien. La escena final sobre la necesidad de un debido (pero imperfecto) proceso hace pensar que lo que nos constituye como sujetos responsables es la ley y la palabra que la interpreta cuidadosamente. Perder la exigencia de una palabra cuidadosa, como ocurre cuando un imputado es condenado sin un juicio real, es renunciar a lo único que nos constituye como sujeto. Así hacemos el juego de lo que denunciamos –so pretexto que lo estamos combatiendo– como si el mal nos fuese siempre externo, como si no fuese también nuestro mal.
Inocencia
M se presentó al público en 1931, dos años antes del acceso de Hitler al poder. En la película, el nazismo puede ser anticipado bajo la figura del control absoluto o de lo que hoy llamaríamos “estado de excepción”. Sin embargo, M no es una película sobre el control sino sobre la relación entre violencia e inocencia.
En M, el mal radical es encarnado por un personaje que tiene el rostro de un indefenso. M no puede responder de sus acciones. En este sentido, conlleva cierta inocencia. Al ser un sujeto vacío, sin “yo”, M confunde un instante los representantes de la ley y sus adversarios. Hace entonces borroso el sentido mismo de la Ley. Es por esto que todos los persiguen. M confunde a todos, porque confunde (pervierte) la Ley.
Los totalitarismos, y el nazismo como una de sus facetas específicas, operan desde la misma estructura, pero al revés. Como ha mostrado Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo (1951), se caracteriza por fortalecer el aparato burocrático sin que se pueda realmente fijar el sentido de las reglas. Se multiplican las reglas y reina lo arbitrario. Y la arbitrariedad, o anomía, es la ley, la autoridad absoluta. No existe entonces interpretación requerida ni palabra humana posible.
Tal como en M, en el totalitarismo confluyen la ausencia de ley y la ley, la anomia y la fuerza de ley, pero a diferencia de lo que ocurre en la película esta confluencia no remite a un personaje perverso, a un sujeto vacío. Esta coincidencia se totaliza. El vacío de M se torna en la ley o en la orgánica de la sociedad. El totalitarismo designa así la disolución de cada yo en un sujeto vacío.
Perder la exigencia de una palabra cuidadosa, como ocurre cuando un imputado es condenado sin un juicio real, es renunciar a lo único que nos constituye como sujeto. Así hacemos el juego de lo que denunciamos –so pretexto que lo estamos combatiendo– como si el mal nos fuese siempre externo, como si no fuese también nuestro mal.
Esta perversión adquiere una dimensión política y ya no individual. Pasamos de la abyección como algo que suscita el juicio al mal radical como algo que se instala. Pasamos de la indignación con la cual cada uno es un juez, a la apatía política. La perversión inherente al mal hace que este último pueda ser la ley o la norma (normalizarse como se dice). Nadie tiene que responder sobre él; solamente ejecutar su plan.
El nazismo ha consistido en hacer confluir mal radical e inocencia. La exterminación de los judíos debía ser ejecutada por los judíos; debían desaparecer de la memoria de la humanidad. Desaparecidos de la memoria de la humanidad, es la propia exterminación de los judíos que se borra. La ejecución del plan implicaba de forma estructural la desaparición del crimen. Lo que caracteriza al nazismo es que la violencia se haya producido en su borramiento.
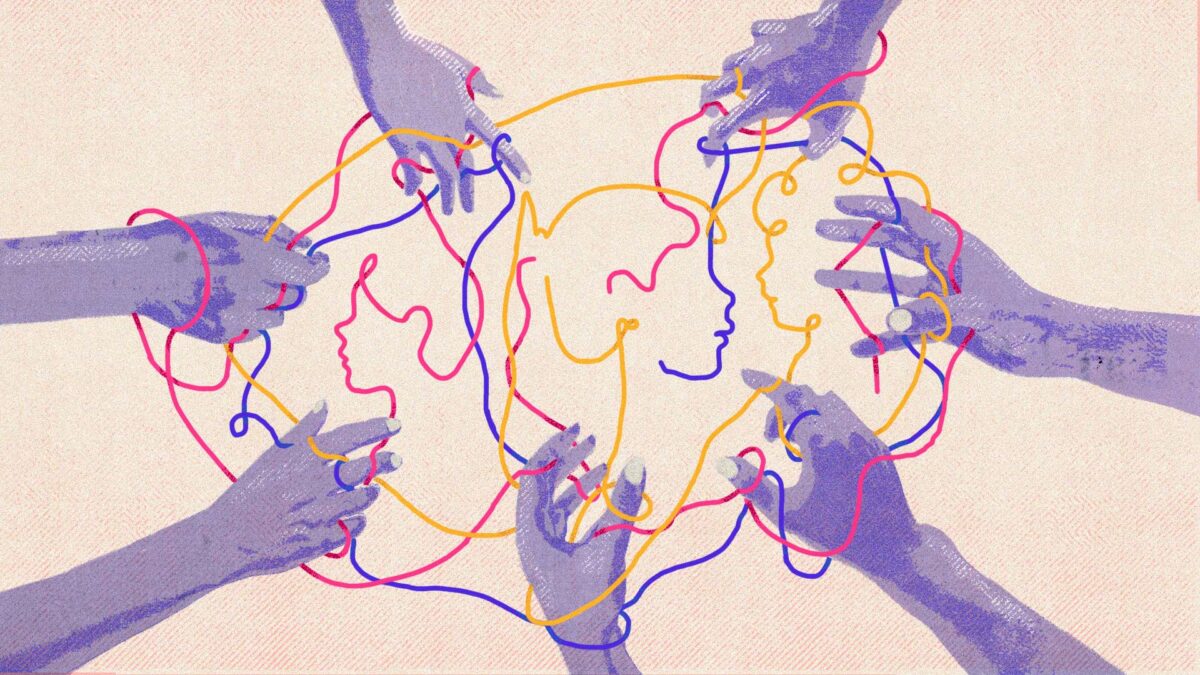
El “negacionsimo” es parte de la violencia nazi. Esta se produce en su blanqueamiento. El modo en el que funcionan los campos de concentración busca reducir a nada la violencia de la exterminación. El nazismo es la perversión elevada a un nivel político. Se trata, a través de la confusión entre la ley y su suspensión, de confundir el crimen absoluto, la exterminación, con la inocencia, con un blanqueamiento: un mundo sin huella de violencia. Esto es posible porque lo que nos constituye, la sujeción a la ley, es suspendido por la ley de la anomía que produce sujetos vacíos.
Rumor
La confluencia entre la figura de M y el nazismo permite plantear varias hipótesis sobre la dimensión política de la perversidad.
Primero, lo que podemos llamar “mal radical” es lo que rompe nuestro arraigo con la ley. Este vínculo es siempre precario, siempre por rehacer. Por eso, cuando la pedofilia conduce al abuso perverso de niños y niñas, su carácter delictual compromete mucho más que la negación de los derechos humanos de los niños y niñas. Los derechos humanos se entienden dentro de un marco legal. Y el abuso perverso de niños y niñas se produce como la ruptura de este cerco. Por esto podemos pensar la pedofilia como la abyección extrema y asociarla al mal radical. Lo que asocia el pedófilo al mal radical es el juego con la inocencia.
Si la pedofilia es una perversión y un juego con la inocencia, entonces no existen “pedófilos culposos”, como se ha escuchado decir en estos días. Una o un “pedófilo” –si es que haya tal ontología o esencialización posible– no requiere de un estudio -ni una tesis- para legitimar su deseo. La atracción implicada en la pedofilia quisiera justamente deshacerse de toda necesidad de legitimidad. De otra manera ya no se juega con la inocencia, se busca la ley.
Segundo, la pedofilia -entendida como figura perversa que rompe con todo marco legal-, produce indignación general. Esto explica que el modus operandi de M cristalice el sentido común e involucra al conjunto de la sociedad y de quienes están en sus márgenes. La pedofilia entendida como figura perversa no ataca a un fragmento de la sociedad sino a un todo, incluso aquellos que pretenden estar en los límites.
Tercero, la indignación general, que es la respuesta natural a la perversión, es de doble faz. Por un lado, se precipita en el juicio. Busca por ende la ley. Por otro lado, al mismo tiempo que la convoca la suspende. Cuando se busca condenar al pedófilo sin la mediación de la ley (sino a través de su parodia), como ocurre en la sociedad de criminales de la película, o como ocurre cuando se difunden rumores sobre eventuales pedófilos y pedófilas, se opera nuevamente desde un lugar de anomía. Allí no hay ley, no hay más palabras ponderadas. La anomía hace ruido y amenaza disolvernos a todos y todas como sujetos. Cuando la indignación general procesa sin juicio (funa, rumores), no podemos salir de la abyección. Habría que preguntarse si no la perpetua.
Cuando la pedofilia conduce al abuso perverso de niños y niñas, su carácter delictual compromete mucho más que la negación de los derechos humanos de los niños y niñas.
Cuarto, y como consecuencia del tercer punto: porque el mal radical consiste en romper nuestra relación con la ley, nuestro precario arraigo en la humanidad, éste solo existe como rumor. Estamos entonces a dos pasos de volvernos bestias inhumanas (no animales inocentes, sino actores ciegos de la violencia).
Aquí, la violencia radical consiste en hacer desaparecer el lenguaje, la palabra ponderada, la que construye sujetos. La circulación de rumores participa de una violencia destructiva de lo único que nos constituye como sujeto –el lenguaje, la ley– y puede confluir con el silencio del mal radical.
Política
Habría que preguntarse si existe una relación, y su naturaleza, entre la pedofilia, como perversión individual que da lugar a sujetos vacíos, y las organizaciones pedófilas. De igual modo, habría que pensar si es posible observar un nexo entre pedofilia y política. Hasta el momento vimos que hay una homología estructural donde pedofilia y totalitarismos, por ejemplo, confluyen en la ley de la anomía, lo cual permite al mal radical instalarse en toda inocencia. Sin embargo, no me parece evidente que pedófilos puedan organizarse, o tomar el poder. Por un lado, estamos antes sujetos que de forma perversa se tornan en “niños” (o en su imagen de la niñez); mientras, por otro lado, estamos antes una organización que necesariamente requiere de reglas, fines, objetivos, es decir que funcionan con sus propias jerarquías y leyes.
Hay otra película que alude a la relación entre pedofilia y poder: Saló o los 120 días de Sodoma de Paolo Pasolini. Saló es una película de 1975 y tiene como contexto la república de Saló donde se estableció Mussolini, ayudado por Hitler, tras su destitución. Saló es una película insostenible. Pone constantemente a prueba al espectador. No hace una crítica externa al fascismo sino que trama la relación entre la constitución del poder y el placer perverso. Para que el poder sea absoluto, requiere de sujetos perversos. Lo que queda por responder es si los poderosos son pedófilos o si el poder nos vuelve perversos.
Afirmar que los poderosos son pedófilos –como si se pudiera esencializar esta figura– implica que la “pedofilia” ya no busca la inocencia (en su figura abyecta) sino el poder. En tal configuración, la comprensión de la pedofilia cambia del todo. En cambio, pensar que el poder nos vuelve perversos supone reflexionar sobre la pedofilia y la perversidad ya no como una perversión individual o como un sistema político impersonal, sino como un problema universal que concierne a cada uno y a cada una. Si el poder nos torna perversos porque demanda de la perversión para ejercitarse, entonces la posibilidad de la perversión es parte de lo que nos estructura. Y nos exige interpelarnos.
La película de Pasolini nos hace observadores de escenas extremadamente violentas (de una violencia sin límites). Con ellas cuestiona al espectador en los límites que lo constituyen. Saló no representa la perversión como algo externo a nosotros y nosotras: nos expone al modo en que ésta se produce sin límites.
Ser testigos del placer perverso nos expone a nuestras propias fronteras. Pues sin estos límites no podríamos constituirnos como sujetos. Con Saló y a través del límite al que la película expone, entendemos que estos límites son destructibles. No hay moralidad asegurada. De ahí que políticas de una extrema violencia, como el nazismo, han sido y siguen siendo posible.
Traigo a Saló porque ahí somos testigos de nuestra fragilidad. Como espectadores ya no reaccionamos con indignación ante la perversidad sino con incomodidad ante un mal que nos concierne de cerca. Ya no buscamos condenar al perverso desde la seguridad de nuestros principios morales. Comprendemos que ver y pensar la perversión requiere desplazarnos dentro de nuestras estructuras. Esto exige algo distinto que la mera indignación como reacción, como efecto ante el rumor de pedófilos y pedófilas entre otros.
Nota bene: pedofilia y virtualidad
Al inicio de la pandemia, cuando estábamos recién confinados y empezamos a trabajar y a vivir a través de las plataformas virtuales, hemos conocidos el fenómeno del “bombing”. Durante la primera actividad online que hicimos en el lugar donde trabajo fuimos, como se dice, “víctimas de un bombing”. Mientras una profesora estaba hablando, se introdujo una imagen de una niña desnuda. Al inicio los asistentes “virtuales” de esta actividad online deben haber pensado que se trataba de archivos personales proyectados por error en la pantalla, en el mundo virtual que nos unía. De apoco esta niña apareció tocada, violada. Como era la primera vez que usábamos una plataforma online, nadie supo reaccionar, es decir interrumpir la sesión. Lo peor de esta escena es que la voz de la profesora fue captada e introducida en la escena de la violación.
A diferencia de lo que ocurre en Saló, no estábamos expuestos en nuestros límites a una violencia sin límite, que sin embargo pertenece a la ficción (aunque la ficción permite entender que esta violencia es constitutiva del poder, y por ende de nuestras realidades).
No me parece evidente que pedófilos puedan organizarse, o tomar el poder.
Durante el bombing, estábamos expuestos a una escena de violación real, a la cual participamos de forma virtual, mientras la tecnología captó nuestra voz, lo que hizo entonces borroso todo: quienes estaban atacados por la violencia se confundían con la violencia de la escena. No sé qué más decir de esta escena, sino que cuando finalmente logramos terminar la sesión, la violencia y la violación seguían. La tecnología nos hizo un tiempo partícipes de ella, y nos permitió liberarnos de ella –aunque la violación de la niña seguía. Nos volvimos a reunir y desde entonces introducimos filtros para evitar el bombing. También escribimos a jurídica para saber qué hacer y avisamos a carabineros.
Esta violencia fue extrema, calculada, indiferente a todo lo que se puede escribir sobre el placer de los niños y de las niñas. Diría que es política en la medida en que nos atrapó a todos y a todas, sin permitirnos salir del ataque, al menos hasta que aprendimos a usar las plataformas de zoom, es decir a usar filtros y así apartarnos de la violencia.
Me dejó pensando que hay que distinguir la pedofilia como placer perverso, de las organizaciones pedófilas; que lo que requiere la pedofilia no es hostigamiento e indignación moral sino una reflexión profunda sobre nuestras estructuras sociales, construcciones subjetivas, usos de la tecnología y modos en que la tecnología modifica nuestra relación con la ley, el lenguaje, los demás. Tal vez quienes difunden rumores sobre eventuales pedófilos y pedófilas, en la medida en que permiten que funcione una maquinaria imparable, no están exentos de goces perversos.
Este artículo es parte del proyecto Fondecyt 1210921 “Infringir el silencio de la ley”.

