Escribí Imágenes de imágenes: del cuadro a la pantalla entre septiembre y diciembre del 2021, el segundo año de la pandemia de coronavirus, que comenzó trabajando remotamente desde casa, con muchos periodos de confinamiento doméstico estricto y libertad de movimiento fuertemente restringida, el colegio de los niños suspendido o reducido a unas pocas actividades virtuales, la vida cotidiana alterada en sus rutinas más sencillas, en tensión constante por la amenaza del contagio. El año terminó con el triunfo de Gabriel Boric contra un candidato de extrema derecha en una elección que tuvo al país en vilo. El futuro aparece esperanzador, pero también incierto y sin duda difícil. Para mí fue un año bueno, tan feliz como se podía haber pedido, productivo en el trabajo y la escritura, pero también profundamente desgastante, agotador, demoledor. Hemos ido recuperando poco a poco las libertades suspendidas en nombre de la crisis sanitaria, pero todavía circulamos por la calle con la boca y la nariz cubiertas, nos sobresaltamos al oír un estornudo y nos preguntamos cuánto tiempo durará esta tregua.
Volví a entrar a un cine hace pocas semanas luego de no hacerlo por dos años, a ver Duna (2021) de Denis Villeneuve, una película que justificaba el esfuerzo por verla en pantalla grande, con sonido envolvente y a oscuras, sin interrupciones, para sumirse en su atmósfera densa, detallista, intensa, destinada a conmover y estremecer, a saturar y sacudir nuestros sentidos y emociones. Todas las demás películas que comento en este libro las he visto en los últimos meses en la pantalla pequeña de mi computador portátil, algunas veces a oscuras pero otras rodeado de la luz del día, en una ventana pequeña entre varias abiertas, con un documento Word para ir tomando notas, casillas de correo electrónico, redes sociales y otras páginas para consultar fechas, nombres, datos, contextos. Algunas películas las vi de una vez, otras de manera interrumpida, en dos o tres días seguidos, parando para cocinarme algo o responder el timbre o el teléfono. Son situaciones que difieren drásticamente del modo clásico de funcionamiento del cine, desde el contexto doméstico del visionado en vez de la sala colectiva, hasta el tamaño de la pantalla, pero sobre todo el tipo de atención que en vez de absorta pasa a ser fluctuante, difusa, intermitente.

En su hermoso libro sobre las ventanas The Virtual Window: From Alberti to Microsoft, Anne Friedberg escribió sobre el sistema operativo Windows y las múltiples ventanas en un “escritorio” como un dispositivo que produce una dispersión perceptiva e intelectual característica de nuestro régimen de trabajo y tiempo libre actual. A diferencia del marco de la ventana arquitectónica construida, o la idea albertiana del cuadro como un tipo de ventana a una escena imaginaria contemplada en la pintura, estas ventanas son virtuales, nos confrontan a un tipo de presencia que combina signos verbales con imágenes gráficas o fotográficas, inmóviles o dinámicas, y se caracterizan por estar organizadas a partir de vínculos potencialmente infinitos que remiten a otras páginas o ventanas. Con elementos comunes con el libro (del que toma el nombre “página”), otros tipos de pantallas (la de proyección, la de televisión, los monitores de diverso tipo) y también con las ventanas por la que la mirada pasa entre el interior y el exterior, las pantallas de nuestros aparatos actuales (laptops, tablets, teléfonos inteligentes) producen experiencias nuevas cuyos efectos en la subjetividad no acabamos aún de comprender ni calibrar: no es menor el hecho de que para articular su sentido trabajemos inevitablemente en ellas.
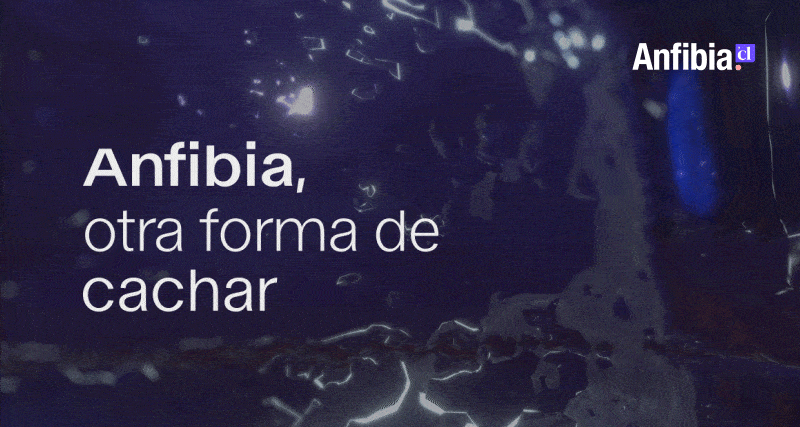
Pero no solo han cambiado nuestras modalidades de experiencia de imagen, sino que el soporte se transformó radicalmente al pasar de ser análogo a digital. Esta transformación daría para otro libro, y ha sido ya tema de muchísimos, por lo que no intentaré sintetizarla aquí. Me gustaría, en cambio, hacer eco de la pregunta que plantea Jacques Aumont en su breve y penetrante libro Lo que queda del cine. Algunos postulan que no queda nada, que el cine era la alianza del celuloide como soporte con la sala oscura como espacio de contemplación colectiva, y que por tanto con la llegada de lo digital advino un nuevo medio con características diversas al que conocimos como “cine”, o incluso una era que anula las diferencias y especificidades propias de cada medio para incorporarlos todos en un meta-medio informático. Se ha hablado de cine expandido, cine después del cine, post-cine, fin del cine o muerte del cine. Sin minimizar los alcances todavía en proceso de la era de la imagen digital, Aumont y otros autores como Francesco Casetti en The Lumière Galaxy plantean que todavía es posible tener experiencias cinematográficas aunque las condiciones de producción y recepción de las obras hayan variado enormemente. Aumont agrega que no es sensato llamar cine a los muy diversos tipos de imágenes móviles con las que convivimos cotidianamente: los video juegos, las historias de Instagram, los anuncios comerciales o videos musicales. El cine implicaría constelaciones de imagen en movimiento cargadas de intencionalidad estética, dotadas de una cierta técnica y recursos que hemos aprendido a comprender y reconocer, y que permiten articular imágenes en movimiento como relatos, representaciones, argumentos retóricos, conjuntos formales que produjeron cierto modo de mirar que es todavía el nuestro, y que convive en nuestra cultura con otros como el de la pintura, la fotografía, el video, la televisión y los diversos tipos de nuevos formatos que no cesan de aparecer.

Una particularidad notable de estos años de confinamiento ha sido la explosión imprevista de la comunicación por diversas plataformas de videoconferencia a través de las que hemos tenido relaciones laborales, pedagógicas, amistosas, afectivas, eróticas o intelectuales. La imagen de uno mismo y de los demás en la pantalla podría pensarse como el equivalente a un primer plano cinematográfico, una toma de los hombros hacia arriba, pero por diversos factores la imagen de la videoconferencia tiene algo intensamente anti-cinematográfico. Debido al tipo de cámaras de los computadores portátiles, las condiciones de iluminación y la transmisión sincrónica a través de la red, suele tratarse de lo que Hito Steyerl llama una “imagen pobre”, una imagen de bajo peso, calidad, resolución, pero también una imagen sin imaginario, sin profundidad de campo ni tensión interna.
Con pocas excepciones, los fondos de nuestras sesiones “zoom” eran muros blancos, estanterías con libros, decoraciones domésticas insípidas y espacios acomodados para servir de oficinas, cuando no fondos borrosos o ficticios como playas, espacios interestelares y otros no-lugares indeterminados. Por otra parte, la imagen de videoconferencia no produce fotogenia: probablemente sobre todo por el tipo de cámaras que usamos, nadie se ve demasiado atractivo en ella. La videoconferencia carece también de montaje, la imagen que aparece como protagonista es la de quien habla o comparte pantalla en ese momento, pero no he visto nunca que las posibilidades de composición de imagen se utilicen en este formato para potenciar el intervalo entre una imagen y otra como espacio de pensamiento. Es verdad que en las videoconferencias con frecuencia hay imágenes de imágenes, pero no encuentro en ellas ese pensamiento de la imagen acerca de sí misma y del mundo del que forma parte que define a las imágenes con las que trabajé en este libro.

La primera vez que el cine me estremeció hasta el punto de desconocer el mundo cotidiano a la salida fue a los 9 años, cuando mi mamá me llevó a ver El regreso del Jedi (Richard Marquand, 1983). Al salir del cine, en el centro de Santiago, le dije en tono de queja: “Era demasiado perfecto”, mostrando con desilusión la realidad alrededor, los quioscos, micros, transeúntes, escaparates, vendedores ambulantes de una ciudad gris, en crisis económica y dictadura. Lo que sentí resume bien el poder fascinante del cine, su capacidad de producir otra realidad más intensa y luminosa que la que solemos habitar, su seducción y su belleza, pero también su potencial capacidad de engaño, simulacro, ideología, escapismo.
Como recuerda Érik Bullot en su hermoso libro sobre cine y artes visuales titulado Salir del cine, para Barthes ese momento del final de la sesión y regreso al mundo real era un escape de la fascinación de la película, que a él siempre le incomodó, un despertar del estado de hipnosis, entumecimiento o somnolencia en que el cine nos sume. Barthes nos invitaba no tanto a desconfiar de la imagen como a dejarnos fascinar dos veces por ella, una por la propia imagen y otra por todo lo que la rodea: la oscuridad de la sala, los espectadores aletargados, nuestro propio cuerpo en un estado inhabitual. Contemplar imágenes de imágenes es en cierto modo seguir esa sugerencia, dejarse absorber por la imagen a la vez que observamos nuestra propia absorción con distancia, con duda, con cuidado. Mientras escribía este libro he experimentado varias veces esa conmoción, ese sobrecogimiento de la imagen que nos muestra lo que nunca habríamos podido percibir sin ella, que nos muestra nuestro modo de mirar y nos invita a ampliarlo, que se muestra como modo de mirar y al hacerlo nos hace mirarnos de otro modo, reflejados en su espejo y arrastrados por su flujo pero también lúcidos, despiertos, enamorados de la imagen y del mundo que ella hace aparecer ante nosotros, del modo en que señala lo que se halla más allá de las imágenes. De esa experiencia nacen estas páginas.


