En esta casa la humedad lo colma todo. Siento que su aroma me devora. Cada habitación está impregnada de un olor denso, un olor a encierro. Prendo inciensos, palo santo, pongo cascaritas de naranja en las esquinas. Tengo fuentes con agua florida y pachulí. Impregno las sábanas y los visillos con colonia barata. Unto mi piel con aceites de hierba luisa, lavanda, romero. Restriego los restos de limones en mis brazos, en los codos. Y nada, no consigo nada. Abro las ventanas y el manto del Pacífico satura el paisaje. Abro las ventanas para que entre el viento puro, para que la brisa ingrese por el filo de mis costillas y aproveche para limpiarme por dentro. Desde afuera irrumpen alaridos de gaviotas, relinchos de caballos y olas salpicando bravas sobre los acantilados. Los aullidos de los perros se pierden con la bocina de los barcos. Para quienes habitan una gran ciudad, este conjunto de ruidos podría ser un testimonio de la quietud. El silencio para algunos es sinónimo de ausencia humana, con ello se refieren especialmente a la falta de palabras articuladas, al mutismo de las lenguas.
Pero en este fragmento de tierra cada rumor es parte de un instrumento. Acá, cada susurro despliega una compleja melodía que te instala en la primera fila de un concierto improvisado. Más allá de los sonidos y aromas que ingresan con la ventisca y su alboroto, ni las rudas, ni las manzanillas, ni el olor a algas consiguen que me olvide de la pestilencia. Y eso que he seguido cada uno de los consejos de mi mama awicha, que dice que consiga copal, rica-rica, ajo waska, yawar kaspi, yawar wiki, wichilla yutsu, wantuk, wayusa. Lo intento, pero nada cambia. Haga lo que haga, el olor vuelve como un eco, una resonancia, como si los aromas fuesen también una onda acústica que repercute sobre mí. A veces siento que habito las ínfimas esporas del moho, como fruta en descomposición; duermo en un reino fungi que me consume. Estoy enfermando, lo siento adentro. No es cosa de hipocondríaca, ni de hija única. Tengo la garganta tomada y el romadizo no se va. Mi nariz es pura agüita, como se dice, irritada de tanto Confort y Mentholatum. Llevo un montón de semanas con este terrible resfriado que debe ser la peste de vaho alojada en mi sistema respiratorio. La humedad entra por mis pulmones, hunde mi tórax como si una araña tejiese su hogar en mi pecho. Soy su okupa, estoy tomada. Llego a soñar con la bendita araña, le digo que por favor me abandone y ella responde toda orgullosa, sin abrir la boca, responde con símbolos en su tejido:
“Ni con todo el sahumerio de wiracoya de los Andes”. Lo que me faltaba, una kusi kusi, una araña andina. He buscado durante semanas el origen de este hedor, sin resolver el misterio. Hasta mi Pachakuti se lleva la peor parte, porque odia el baño, pero con este olor no me queda de otra. Me arrojo a perseguirlo por toda la casa para meterlo a la ducha varias veces al día. Quizás es toda la maldita isla que huele así. Y me lo esconden, cada habitante se traga esto en silencio para ponerme paranoica. Recuerdo la primera vez que abrimos la puerta de esta casa, me jalé la peste y pensé: bueno, es una casona vieja abandonada, apolillada, es normal. Con un aseo profundo, una pintadita y ya está, pues. No te asustes. Pero no. No puede ser normal a estas alturas. Llevamos un mes viviendo en Chilco con Pascale y desde que arribamos he persistido cada mañana con la ilusión de exterminar la humedad. Figuro con mi ropa de aseo, un buzo desteñido y una polera para el trajín. Lavo las paredes con cloro, alcohol, amoníaco y un limpiador multiuso. Paso el trapo en cada rincón, detrás de las camas, en el pliegue de los sillones, en las hojitas de la costilla de Adán. A veces logro que el olor desaparezca por unas horas, pero retorna, a pesar de mis estrategias obsesivas. He llegado a pensar que el aroma está dentro de mí, que tengo una mancha en forma de moho, mientras observo un problema invisible en el exterior. A veces creo que paso más tiempo ocupándome del aseo que existiendo, aunque estas ocurrencias también son parte del rito de la limpieza. Me cuestiono si acaso tendré alguna facultad más desarrollada que el resto de la gente, un micropoder para percibir aromas en sus diversas escalas, como quienes tienen oído absoluto o dones con la degustación. O en vez de un don es una torcedura, un trastorno con los olores que me vuelve hipersensible. También me pregunto si estas preocupaciones son parte de alguna intoxicación silenciosa por el amor fatal que le he agarrado al cloro.
WAPI
A cada visita que aparece en casa, la interrogo sobre el asunto del olor, porque me siento sola en esta batalla y Pascale casi no tiene sentido del olfato. Apenas logra oler un manojo de albahaca o un ramito de cilantro muy cerca de su nariz. Y eso me desespera, porque paso todito el día preguntando: ¿Hueles esto? ¿Hueles esto otro? Al final, termino agotada de rastrear algo que parece indetectable para los demás. Las visitas que vienen más seguido a casa son las mariscadoras, un grupo de mujeres mayores que conocen a Pascale y a su familia desde siempre. Diría que incluso antes de siempre. En la isla les dicen las Alguitas marinas. Todas me traen cosas para la nueva casa, especialmente calcetas de lana y comida. Abundante comida: pan amasado, trenzas de choritos, navajuelas, cholgas, habas recién cosechadas. Y yo me aprovecho para meterles conversa. En el instante justo en que se acomodan, menciono la pregunta forzada del hedor. Ellas me miran con extrañeza, con cara de: “¿Qué le pasa a esta continental?”.
A veces piensan que estoy bromeando, hasta que observan mi ceja alzada interrogante, y ligerito responden que sienten un leve olor a guardao, a azumagao. —Tienes que ventilar más y asunto arreglao. No es pa exagerar, niña Mari —dice una. Pero a nadie le molesta, para nadie es un problema. —Podría vivir aquí, mire tremenda ni que vista —comenta otra. “Venga, la invito a esta maldición”, pienso. —Así es la humedad de Chilcowe, pue —explica la última. No solo es la humedad, lo que me interesa es ese aroma. Me he puesto muy irritable y me pesa andar así. Ni yo me soporto. No me vine hasta acá para ser un alma en pena, aunque me lo guardo. Casi nunca abro la boca, así que al final también me trago esta amargura. Al final del día, abrazo la guatita de Pachakuti hasta quedarme dormida y olvidar un rato ese olor que me persigue. Hace unos días vinieron a casa unas amigas de Pascale y de Meli, su hermana. Elena y Kalfü, las llaman Wapi por una banda musical que tienen con ese nombre. También son un grupo entusiasta que trabaja en la señal radial de la isla, radio Lafken. Se encargan de seleccionar la música, preparar las noticias y controlar los aspectos técnicos. Wapi, en mapudungun, significa isla, que es otro modo de llamar a Chilco.
Lo gracioso es que aquí casi nadie hace diferencia entre una y otra de las chicas. Cuando cualquiera de ellas llega a un espacio público, las saludan así: “Mari mari Wapi”, “hola Wapi”, “güena Wapi”. Sus identidades están fundidas en su creación colectiva. Son una especie fervorosa, con su corazón flameando en un arsenal de ideas. A veces ensayan con sus proyectos experimentales en los programas de madrugada menos escuchados, tienen una selección de musiquitas electrónicas, antiguos cantos de ballenas o capturas del rugido del mar mezclado con frases inconexas de poetas muertos de Chilco. Aunque esos jueguitos no sean del gusto general de los isleños, que son un poquito más tradicionales y conservadores con los ritmos y la existencia. Su único fanático es don Gastón Antillanca, el farero. Un hombre de mediana edad que apenas sale del faro y apenas duerme. Por eso, es un fiel radioescucha de las madrugadas, del oleaje y de las bocinas de los barcos de carga. Las chiquillas cuentan que una vez llegó a la radio preguntando por ellas. Conmovido por conocer a quienes programaban las noches de música, les dio las gracias y les regaló cogollos de su cosecha. Y desde aquella vez, cada cierto tiempo, les llega una noble bolsita de don Gastón. En estas semanas he aprendido que en la isla todos hacen de todo. Y todos se conocen desde que nacieron. Quizás esa verdad ahoga más que la inmensidad marítima. No puedes esconderte, a menos que vivas en el faro. A pesar de esta sentencia, las vidas de Meli y sus amigas han transcurrido parsimoniosas entre Chilco y Bahía. Ellas salieron a estudiar, pero regresaron a su tierra natal. Nunca lo dudaron, a diferencia de Pascale. Aquí la población se compone de niños o adultos, sus dos extremos. No hay adolescentes, ni gente joven, todos están en el continente, estudiando o trabajando. Y aquellos que abandonan Chilco generalmente no regresan. En ese sentido, la isla no es muy diferente a otros territorios olvidados. Por eso, Pascale, Meli y las Wapi son una excepción, un extraño fenómeno de retorno, como las fardelas blancas que vuelven para anidar. Esa noche, mientras escuchaba sus anécdotas de infancia y sus análisis sobre la isla, abrimos varias botellas de pulko artesanal. Cuando las vi relajaditas, un poco más deslenguadas, les hice la misma rutina de preguntas sobre el olor. Pascale carraspeó y abrió exageradamente los ojos desde el otro lado de la mesa, pero fingí no darme cuenta. Elena que estaba envuelta en nubes de humo, entre la marihuana y el tabaco, se apresuró en responder. Su voz sonaba un poco torpe y áspera por el alcohol.
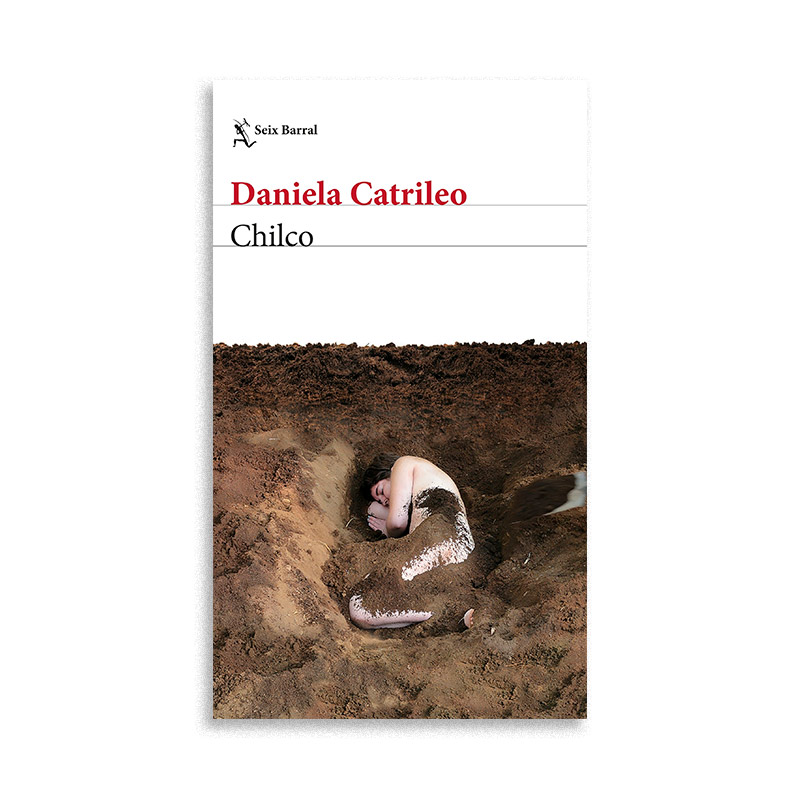
—A veces, cuando me toca el turno de madrugada en la radio, me gusta sintonizar emisoras am. Solo por gusto, es como entrar en otra dimensión. Sé que los continentales hablan cosas raras de la isla, pero cuando creces con la fantasía, ya nada te sorprende mucho…
—Yapo, Elena, recuerda que este no es tu programa paranormal. La Mari te preguntó algo muy concreto —la interrumpió Pascale, tratando de conducir la conversación.
—No, no. No contaré nada paranormal, tranqui… no la vamos a asustar —rio a carcajadas—. Quería decir otra cosa. Entre las emisoras, lo que más aparece son programas evangélicos, promociones de moringa y comerciales de sanación, tipo sectas. A todo esto, ¿han cachao lo de la secta del oeste?
—Son rumores no más, Elena, que yo sepa nadie ha visto na. Algunos dicen que son seguidores de extraterrestres y otras chamullan que tienen un líder. Pero les gusta especular. No cacho mucho más, aunque siempre inventan cosas del oeste. Es como el lado oscuro de la luna, pero versión Chilco —le respondió Meli, con un tono más lúcido.
—Al final todas nuestras conversaciones siempre giran hacia las obsesiones de Elena. ¿Podemos continuar? —dijo Pascale.
—Ya, ya, lo siento. Es que estoy un poco dispersa. Quería decir que estaba en eso ayer, jugando con las radios am, cuando apareció un aviso que decía: “¿Hueles más de lo normal? ¿Tu sentido está más desarrollado? ¡Lo más probable es que estés deprimido! Puedes llamar al número tanto tanto”, y eso —continuó Elena, agitando sus manos con gestos exagerados y la lengua media trabada.
—No te entiendo, Elena, me perdí en el asunto de las sectas —le dije seria, también un poco ebria.
—Mari, lo que quiero decir es que no sabía que ambas cosas estuvieran relacionadas po, pero me pareció un dato curioso —trató de explicarme, modulando lentamente.
— Ya, pero Elena, ¿y eso que tiene que ver con el olor? —le dijo Kalfü acostada de espaldas en el suelo, mientras jugaba con uno de los caracoles que entraba por el ventanal.
Pachakuti la miraba atenta desde la esquina, moviendo la cola, esperando su turno de cariño.
—Eso, po, que quizá la Mari está deprimida. ¿No se dan cuenta? Por eso siente más. Mari, quizás deberías revisarte —soltó, mirándome al final.
Después de ese comentario, hubo un silencio total, al menos, durante minutos incómodos. Sentí una presión en mi pecho, como si tuviera una roca de cuarzo afilada que intentaba salir de mi cuerpo. Me sentí irreal, tonta, traicionada. No debí decir nada. ¿Revisarme? ¿Qué mierda significa eso? Como si estuviese inventando este problema, como si el olor fuese un pánico interior. Sabes, Elena, no estoy deprimida. Tal vez un poco desorientada, un poco perdida. Siento que no encajo y ustedes me tienen así. A veces ni siquiera sé de qué hablan. Me siento muy sola en este rincón del mundo. No es fácil venirse acá con tanta carga, tampoco es fácil dejar a mi familia. Nunca había estado tan lejos, durante tanto tiempo. No es cosa de agarrar la micro y aparecer en casa de mi awicha, tomar un tecito y asunto arreglado. Hay un océano entre medio. Hay una inmensidad de sal.
Hay un mar que se traga todo y me está devorando. Quizás mis emociones revueltas parecían un poco extremas. Pero desde hace días me sentía desmesurada, como si tuviera un oleaje en mi interior, tan profundo que no encuentra su punto de fuga. Me dieron ganas de decirle un montón de cosas, aunque otra vez no abrí la boca. Nada más se me atoran los pensamientos furiosos entre la lengua y los dientes. En ese instante, esperaban con sigilo mi respuesta, incluso Pascale. ¿Qué querían? Tal vez que gritara, que exagerara, que reventara o simplemente que respondiera. Pero les miré de vuelta, apreté mis labios y suspiré. El resto de la noche me dediqué a bailar con Pachakuti y a emborracharme en silencio. No tengo energías, ni fuerzas para discutir. No tengo ganas de ser la citadina intrusa. Ni siquiera soy tan impulsiva como antes, estoy muy agotada. Me sentaría a llorar en medio de la alfombra de pura frustración, de pena, de ahogo. Pero ya no. No quiero más. Lo que dice la gente me hace dudar de la intensidad de la humedad y de mi facultad para percibir. Me hacen dudar de mí y de todo lo que conozco. Quizás sí estoy deprimida.

