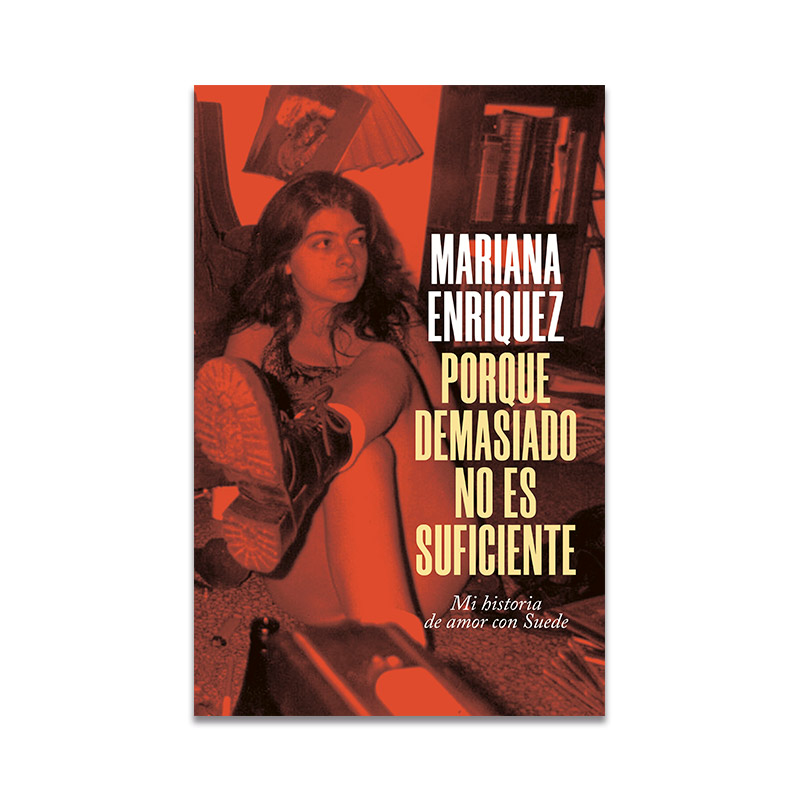El que busca encuentra, el que golpea la puerta será atendido
Recuerdo el día con una claridad sobrenatural, aunque algunos detalles se me escapan. Si era temprano por la tarde o no; si era de mañana, por ejemplo. Mi vida, tan desordenada entonces, no me permite tener referencias como después o antes del almuerzo, de mañana o al atardecer. Pero debía ser de tarde, lógicamente. Era 1999. Había dejado de tomar cocaína hacía años, pero a veces, para darme ánimos, usaba un poquito (de verdad un poquito: poco después la abandoné definitivamente porque me daba ataques de ansiedad; más me costó dejar el alcohol, y muchísimo más los cigarrillos). Tenía una entrevista telefónica con Brett Anderson, el cantante de Suede. La banda estaba promocionando el disco Head Music. En esos años aún había cd, la decadencia de las discográficas estaba en puertas y se adivinaba, pero sostenían algunas campañas y lanzamientos y escuchas privadas, cosas impensables hoy.
Pedí la entrevista sin esperanzas, y me la dieron. ¿Por qué no tenía esperanzas? Creo que sobreestimaba la situación. Yo era periodista de rock de un medio importante y la banda no era muy popular en Argentina. Los nervios eran solo míos. Quiero aclarar: soy fan incondicional de Suede. No estoy enamorada de Brett Anderson, sin embargo, pero, en fin, es el cantante de mi banda.
Sé que hay gente que no entiende ese desamor, especialmente fans, y que no lo entienden porque es el letrista, el letrista, el corazón de la banda. Es su estética la que impregna todo y la que amo. Y él es un hombre hermosísimo, escandaloso de guapo. Pero cuando conocí a Suede yo estaba perdida por el guitarrista Bernard Butler, y cuando se fue me enamoré hasta el llanto del tecladista Neil Codling.
Es un error muy común creer que el fan siempre se desvanece por el líder. A veces pasa. No es mi caso. Siempre preferí a los guitarristas, cuando se trata de bandas.
Como sea, igual lo adoro pero podía conducir la entrevista con relativa calma teniendo en cuenta que no hablaba con mi gran obsesión (prefiero no hacer entrevistas con grandes amores, o, mejor dicho, lo prefería entonces, cuando era periodista de rock).
Head Music, el disco, me había gustado. Ahora ya no me gusta, pero estamos hablando de fines de los noventa y de una casa en la ciudad de La Plata que yo alquilaba con mi padre, la Argentina ingresaba en una de sus peores crisis económicas, yo estaba deprimida y de ninguna manera iba a reconocer que el disco de mi banda era malo porque me estaba salvando (un poco) la vida.
Tomé una cerveza y una rayita de cocaína para darme fuerzas y esperé el llamado (a veces, cuando se hacían entrevistas telefónicas, te daban un número, en otras oportunidades llamaban ellos). El llamado fue puntual. Recuerdo el teléfono porque lo observé con todo el cuerpo temblando cuando timbraba. Blanco, el cable sucio con costras negruzcas sobre el plástico. Los números grises. El lugar donde iba el mini-casete con el que iba a grabar gris más oscuro y el botón de grabado, anaranjado. Lo debo haber probado mil veces. También puse al lado lo que entonces se llamaba “reporter” es decir, un grabador pequeño para casetes de cinta pequeña que usábamos los periodistas antes de que existiera el teléfono celular. Conozco algunos anticuados que aún los usan.
El teléfono estaba al lado de una ventana que daba al patio y recuerdo ver cómo recorría el muro mi gata Blixa, una gorda malísima que se la pasaba matando pájaros y los traía en la boca: con las alas del pobre animal desplegadas, la pareja de cazador y presa parecían un animal mitológico.
Brett llamó a la hora señalada, yo estaba preparada en mi sillón rojo, con todos los dispositivos en marcha y una lista de preguntas que me fui salteando. Duró más de lo pautado, pero no lo atribuyo a que fue una charla que le interesó —aunque fue una muy buena conversación— ni a su encanto —todos me decían que tuve suerte, que en esa época él estaba hecho un demonio, pero a mi me trató muy bien—, sino a que, a juzgar por los sonidos que se escuchaban de su nariz y la mía, aspiraciones nerviosas y luego parrafadas, es posible que los dos estuviéramos bajo la misma influencia, aunque ninguno de los dos lo mencionó. Entre adictos nos entendemos.
Es un error muy común creer que el fan siempre se desvanece por el líder. A veces pasa. No es mi caso. Siempre preferí a los guitarristas, cuando se trata de bandas.
Durante años, le dije a quien quisiera escucharme que había sido mi mejor entrevista a un músico, quizá no tanto por el contenido, sino porque fue larga, fácil, cómoda a pesar del teléfono, me entendió, se rió de mis chistes malos, funcionó todo el despliegue técnico y él hizo gala de una amabilidad notable. Tuve otras buenas entrevistas, claro, pero no fueron con el cantante de mi banda. La nota no fue la tapa del suplemento donde trabajaba porque Suede nunca fueron muy famosos en Argentina, pero me dieron una doble página.
Desde entonces, creí que la nota en papel, el diario, estaba en casa, en alguna de las carpetas que guardan los recortes importantes. Un día la periodista Leila Guerriero me propuso hacer un libro con mis artículos de no ficción. Le pasé, en valijas, todos los recortes que mi padre había recolectado con enorme paciencia y orgullo. Yo nunca les di mucha importancia, pero confiaba en que esa nota estaba ahí. Desconozco por qué no la guardaba con un plástico especial.
Cuando Leila me mandó una primera selección de textos, le pregunté por la entrevista con Brett Anderson.
—No la vi.
—Fijate mejor, está muy bien y quiero que haya algo de Suede.
Me llamó días después. No está. Segurísima.
Cuando me devolvió todas las carpetas, me puse a buscarla yo, descreída y desconfiada. Terminé en un mar de papel de diario, las manos sucias de tinta y polvo, sentada en el suelo frío de mi habitación, incrédula, pasmada. La nota no estaba. Estoy segura de haberla guardado. ¿O estaba entonces más intoxicada de lo que creía y de tanto mostrarla, porque la mostraba mucho a gente aburrida de mi entusiasmo, la perdí? Viví en cuatro casas desde entonces: la casa donde hice la entrevista fue demolida. Las demás, de alquiler. Mi padre estaba muerto a esa altura, no podía preguntarle si la había guardado en otro lado (¿y por qué lo habría hecho, además?). Busqué entre recortes guardados más recientes que no le había dado a Leila porque todo ese material estaba online. Nada.
Me tiré en la cama a llorar. Suelo perder cosas preciadas. Una campera de cuero bella que no tengo idea dónde pude haber dejado. Un saco de pana medio psicodélico, único recuerdo de un novio querido y ya muerto. Tantas cosas que no quiero ni hacer el esfuerzo de recordar.
Poco después me puse en campaña para recuperar la nota, un poco porque tenía que escribir este libro, otro poco por vergüenza y para rehabilitar a mi yo dejado e imbécil.
Primera parada: el archivo del diario. Registré todo 1999 pero faltaban ciertos meses: la gente se roba notas, se lleva diarios, en fin. No estaba. Lo hice a conciencia.
Fui a por mi jefe en el diario de entonces, Guille.
—Por supuesto que recuerdo esa nota con tus amores —me dijo, con su habitual tono sardónico que no me molesta porque es una de las personas más buenas que conozco (conmigo, al menos).
—Ok, pero año, tapa, algo.
—¿No fue tapa?
—No.
—Dejame ver en mi archivo.
Poco después me informó que no tiene nada pero me dio un nombre: Roque. Excompañero de ese suplemento de rock que se llamaba “No”, más conocido como “El No”. Según me aseguró, Roque guardaba casi todos los números que consideraba memorables.
Lo llamé. Roque sigue trabajando conmigo y tenemos muy buena onda.
—Te la busco —me dijo, confiado y optimista.
Apareció un día después con malas y buenas noticias. No tenía la nota. Pero sí tenía el anuario, una especie de recopilación de los momentos más destacados del suplemento en año calendario. Y ahí figuraba una cita de Brett Anderson fechada en agosto de 1999.
No tenía el día.
Gracias, Roque, dije, y me metí en sitios de venta online de revistas viejas. Nada. En la venta online tenían, por ejemplo, varios números de agosto del suplemento “No”, pero no ese en particular. Podía ir a un parque cercano a casa que vende diarios viejos; la hemeroteca del Congreso estaba cerrada por pandemia.
Durante años, le dije a quien quisiera escucharme que había sido mi mejor entrevista a un músico, quizá no tanto por el contenido, sino porque fue larga, fácil, cómoda a pesar del teléfono, me entendió, se rió de mis chistes malos, funcionó todo el despliegue técnico y él hizo gala de una amabilidad notable.
Me volvió a llamar Roque. Pensé que lo había encontrado.
—¿Sabés quien colecciona todos los números del “No?” Me acabo de acordar. Juan Manuel.
Se trataba de otro compañero, más joven, con quien tengo menos trato.
Le escribí. Prometió fijarse.
En veinticuatro horas tenía la nota en mi mail. La fotografía estaba un poco movida. Reclamé. Me mandó una mejor, tampoco es excelente, pero ahí está la nota. No me la ofreció como regalo y no se la pedí. No tiene por qué ser generoso y además si es coleccionista lo entiendo. Merezco el castigo además. Es una barbaridad lo que hice.
Sí, claro que busqué la nota en casetes a ver si tengo la voz original, la cinta guardada. De los que me quedan (sin anotaciones de quiénes son los entrevistados, porque soy una persona desordenada) en ninguno está Brett Anderson. Seguro está en el casete chiquito del teléfono, pero no encontré ninguno en ningún cajón. Tengo que hacer un rastreo minucioso en casa de mi madre y después encontrar un grabador antiguo que me permita escuchar ese contenido.
No ha pasado tanto tiempo y ya estamos en un mundo tan distinto que casi no existe el dispositivo que me puede permitir recuperar ese momento, al punto que, en la búsqueda frenética emprendida, pensé que me lo había imaginado.
Después de confesar esta desidia, muchos fans dirán: pero entonces no es fan de Suede. Entiendo el punto. Esa grabación debería ser mi tesoro. No puedo explicarlo. No se trata de decir que no soy fetichista, porque de verdad no lo soy: por ejemplo, jamás pido firmas y sé que tengo un cd de The Cult firmado, que una amiga hizo cola horas para conseguirlo en Londres, que me lo regaló como un texto sagrado, y yo no estoy segura de conservarlo. Es una tara, un comportamiento de poco-fan. Pero es la verdad.
El título de la nota es: “Si no te gusta la fama, dedicate a otra cosa” y volanta: “Brett Anderson en vivo y en directo desde Notting Hill” (en ese barrio estaba su casa, desde donde llamó, o sea: podría haber rastreado el teléfono. Lo pensé entonces eh, pero cuando cuando hice redial me desapareció el número. Todo desapareció de esa nota. Es raro, por supuesto).
Bajada: “En su primera entrevista con un medio argentino, el cantante de Suede —la banda que mejor encarnó el legado de David Bowie en el rock británico de los 90— dice que nunca entendió por qué. Se los emparentó con el glam. Y que nunca vio gente tan drogona como los rockeros. Justo él que ahora no toma ‘nada más fuerte que una cerveza’. En cualquier caso, brinda su advertencia para cualquiera que quiera ser estrella de rock”.
Típico Anderson: siempre insiste con que glam no, seguramente porque Suede se viste de negro. Nunca termina de entender la androginia, la fiesta, el desparpajo del glam y cree que es una especie de música tonta. Quizá haya una traducción extraña de lo que es glam acá, en América Latina, y lo que aún significa en Gran Bretaña. Lo de que no toma más que cerveza es una mentira espantosa, demostrada en los documentales que ahora se conocen, donde se confiesa como un exadicto al crack, su droga de elección en aquellos años.
Pero bueno: no hay por qué decirle la verdad a los desconocidos.
No voy a transcribir toda la entrevista, pero sí copio ahora la pregunta y la respuesta que importan. El momento de complicidad. El que desmiente ese “solo tomo cerveza”: yo también afirmaba eso a veces mientras guardaba mi bolsita de cocaína en rincones secretos:
—Siempre fuiste muy honesto en hablar de drogas, admitiendo que consumías y demás. ¿Fue una decisión?
—Es como si me preguntaran qué desayuno, siempre trato de ser honesto en las entrevistas, es importante decir la verdad. Si me preguntan, contesto, además no es para tanto. El problema es que la gente hace escándalos cuando se lo decís. Nunca saco el tema la verdad. La industria de la música siempre fue muy hipócrita en cuanto a drogas. En toda mi vida, juro que nunca vi gente más drogona que los rockeros. Y los managers. Y los periodistas de rock.
Ay, Anderson, sé que “los periodistas de rock” fue porque escuchaste mi agitación, mis esnifadas, mi inglés atropellado. La nota perdida entonces ya está conmigo, pero en parte: es una foto de una colección ajena. Ya voy a conseguirla. Y pronto, espero, recuperaré su voz en algunos de los muchos casetes pequeñitos que languidecen en los cajones de mi casa y la de mi madre.
Ser fan puede ser un trabajo continuo y sin descanso y constante, y también tiene altibajos. Mis fanatismos son muy intensos, pero tienen altibajos. Este fue uno y lo admito: insólito e imperdonable.
Spoiler: la saga de esta nota continuará. Y en este libro.