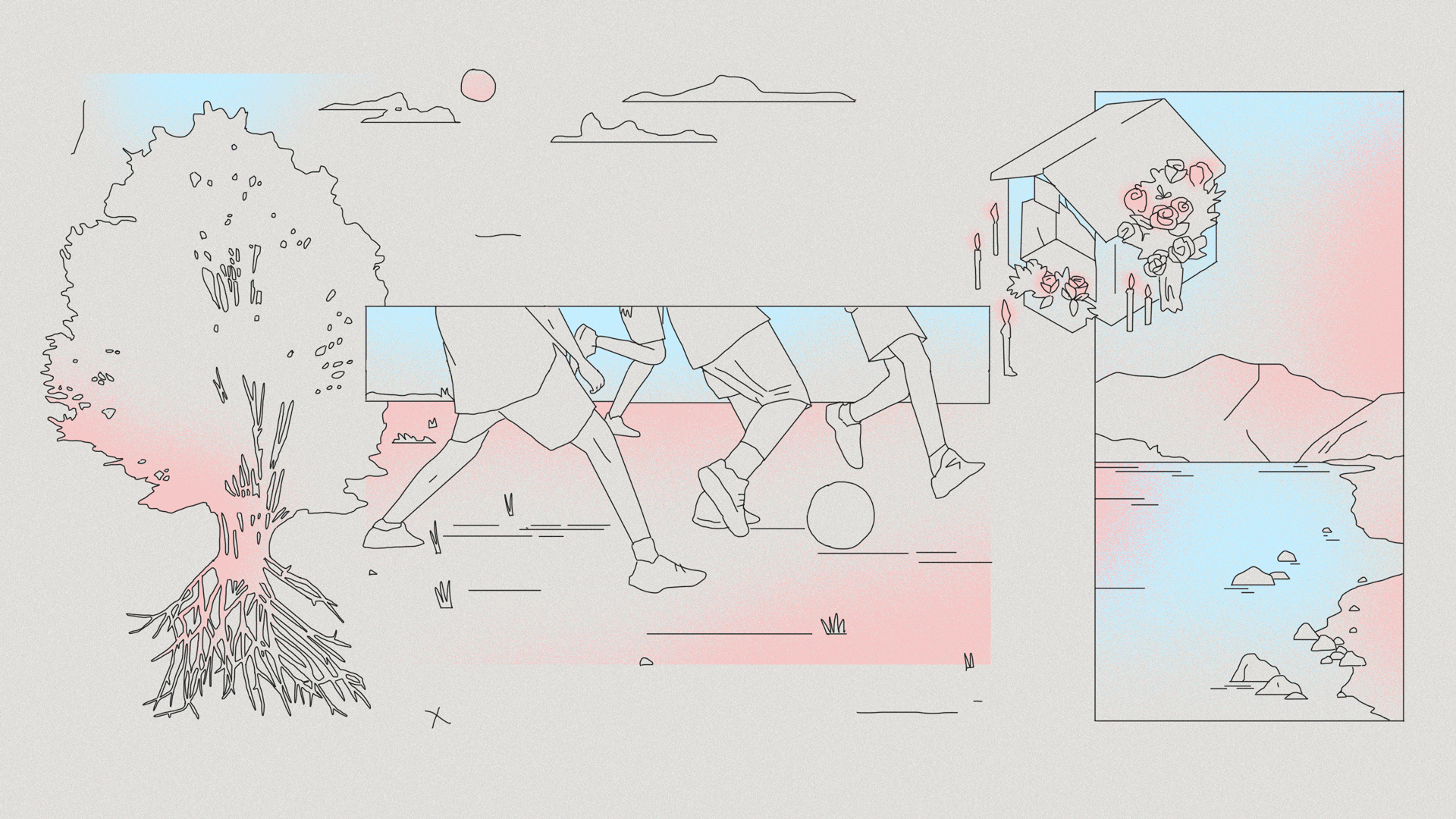El cementerio
Mi abuela falleció cuando yo tenía 6 años. Su funeral fue la primera vez que entré en el cementerio municipal de Ñipas. No presté mucha atención a los detalles. Solo recuerdo a un grupo de hombres que, con sus manos gruesas y sucias, arrojaban tierra para cubrir el ataúd. El polvo, las partículas de esa arenilla similar a la del río Itata, se impregnaban en nuestra ropa y en nuestros cuerpos con el viento. Yo luchaba en silencio por contener las lágrimas. No quería que los demás me vieran llorar; no quería que me tocaran, simplemente quería que me dejaran tranquilo.
Afuera, las herraduras de los caballos rebotaban en los caminos de gravilla, mientras las carretas vibraban con el sonido de las camionetas japonesas de los noventa. La gente tosía a causa del polvo. Yo ya no volvería a ver a mi abuela, a cambio había obtenido un lugar: un sencillo cementerio perdido en un pueblo del valle del Ñuble.
Todavía no comprendo qué me ata tanto a ese pobre terreno donde descansan unos pocos huesos. Recuerdo que solíamos correr por ahí con mis primos, haciendo bolsa los zapatos del colegio. Levantábamos polvo alrededor de las precarias tumbas, siempre teniendo el cuidado de no pisar las lápidas. A fin de cuentas, estábamos en una especie de lugar sagrado y debíamos respeto.
Cuando nos cansábamos de correr, buscábamos unos tarros de pintura agujereados para poder limpiar la tumba de mi abuela. Luego, mi mamá pasaba un cepillo con agua y rezábamos con los ojos cerrados por un rato. Esos tarros de pintura sí que han visto pasar estaciones. Presenciaron directamente la escarcha hasta las ondas de calor que rebotan en el suelo, como también los efectos del cambio climático, la sequía y otros fenómenos degenerativos.
El cementerio en sí no tiene mucha gracia, si es que alguna vez la tuvo. Era un simple cuadrado delimitado con una malla descubierta en uno de sus lados. A lo largo de su camino principal, se encontraban tres o cuatro mausoleos que han estado allí desde que tengo memoria. Ese camino era mi favorito, ya que estaba rodeado de cipreses que, con el tiempo, crecieron hasta transformarse en árboles. Eran cipreses enormes que podían mirar de frente y con cierta vanidad a cualquier pino que, muy probablemente, terminaría convertido en leña. Yo crecí con esos cipreses, corrí bajo su ramaje y vi cómo dejaban latas de bebidas y envoltorios de papas fritas entre ellos, hasta que “se quemaron”.
Sí, en una de mis visitas, al preguntar por los arbustos, una señora me respondió “se quemaron”. Como si los árboles se quemaran solos. Yo alcancé a treparlos con mis manos teñidas de naranja por comer Traga traga… Las nuevas generaciones ya no podrán hacerlo. Los niños ya no intentarán limpiarse las manos en esos árboles.
Todavía no comprendo qué me ata tanto a ese pobre terreno donde descansan unos pocos huesos.
A veces, cuando voy de visita, me sorprende lo diminuto del lugar. Cuando chico me parecía enorme. Ahora que mido casi dos metros puedo observar cómo el vecino de atrás se baña en la piscina o prepara el asado del fin de semana mientras escucha cumbia. Antes, cada regreso era un momento casi solemne en el que me olvidaba de lo que ocurría afuera; ahora voy lleno de preocupaciones, pensando que el tiempo se acaba, que mañana será lunes y que debo viajar cientos de kilómetros para regresar a casa. Supongo que esas cavilaciones son parte de las peripecias de crecer.
No todo es pérdida. En la madurez he logrado comprender mejor algunas cosas. Ahora puedo imaginar por qué algunas tumbas nunca reciben visitantes, por qué otras contienen recipientes con agua estancada y por qué otras siempre están adornadas con flores. También entiendo por qué algunas tumbas están construidas con cerámica o piedra, por qué otras solo tienen tristes cerquitos de madera y por qué algunas no son más que montículos de tierra con una cruz encima. Puede que tenga más lecturas en el cuerpo y que conozca muchas más cosas que aquel niño que jugaba entre las lápidas. Aun así, hoy me resulta más difícil entender cómo podía encontrar alegría en tan poco; con esos baldes, cipreses y tumbas.
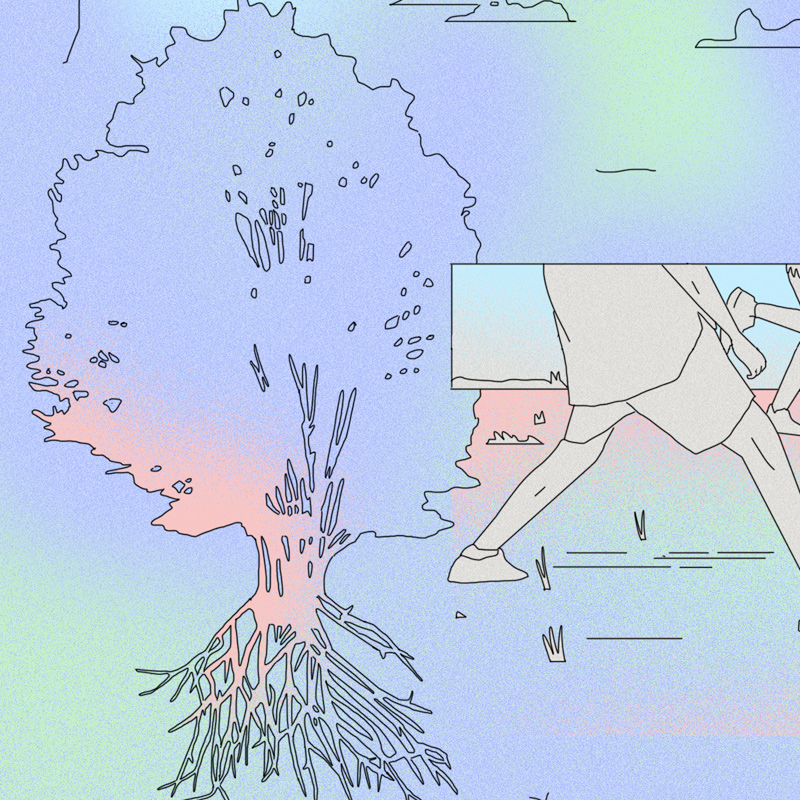
Cuando enterramos a mi abuela, en ese sector había mucha gente, familias enteras. Ahora esas personas, al igual que yo, solo vamos: llegamos, saludamos, paseamos, recordamos, damos algunas instrucciones y regresamos a nuestras vidas de oficina. Sabemos que pertenecemos allí, pero no lo sentimos como nuestro hogar porque nuestra casa o está en Chillán o está en Santiago o en Talca o Concepción. La ciudad, con una servilleta como babero y un largo cuchillo carnicero, se lo traga todo y sigue consumiendo espacio cada segundo que pasa. La ciudad y el desarrollo me absorbieron a mí, a nuestro cementerio, ¿y por qué no?, también a nuestros muertos.
El río
El río, hilo conductor del valle. Recuerdo los largos y mojados días de los inviernos antiguos, la ansiosa espera del verano y la apertura de la “temporada de río”. Pasábamos del agua que caía sobre los techos de planchas de zinc a las aguas que fluían incesantemente por la corriente. Ese gigante, flanqueado por un corredor de pequeños cerros, fue testigo de todo lo que ocurría en esa región: las festividades y dificultades, el amor y el odio, la vida y la muerte.
Años atrás, cuando todos se callaban para dormir, se podía escuchar el poderoso caudal del río Itata. Se arrastraba y arrastraba. Las maderas que caían en su lecho crujían bajo su flujo. Se oía un estruendo similar a la tronadura, como si una motosierra gigante talara troncos sin parar. Avanzaba lento, serpenteaba las parcelas, humedecía las tierras. Regaba los cerezos, bordeaba el viejo cementerio, podría los cajones de los muertos.
Siempre me asombró la relevancia que el río tenía en la vida de los habitantes de ese sector. En un periodo alejado de la tecnología imperante y la inmediatez de las redes inalámbricas, las personas prestaban más atención a los elementos que conformaban su entorno. Sabían si el árbol estaba sano por su color o si la madera era buena por su aspereza. Los viejos lograban escuchar la naturaleza e interpretar algunos de sus futuros movimientos.
Los vecinos respetaban al río, no lo desafiaban en vano y preferían adentrarse solo durante el verano, cuando este se volvía más dócil. Hubo muchos casos de tercos que, de manera voluntaria o involuntaria, perdieron la vida al ser arrastrados por las aguas. Por eso, lo mejor era que el caudal disminuyera un poco, a que se agotara de su largo recorrido desde la cordillera de los Andes y permitiera la entrada a todas esas personitas. Ese era el momento para tener un contacto más directo con los peces, los extintos cisnes de cuello negro, el ganado y los caballos que a veces se divisaban por la ribera.
A mí me encantaba ir al río. Era la entretención de mis vacaciones de verano. Me despertaba, jugaba, almorzaba y ya me preparaba con mi traje de baño, bloqueador solar y algunas otras cosas porque finalmente me llevarían hasta allá. El camino era un poco largo, y la cosa se dificultaba un poco más con el sol que caía de frente y las espigas secas que se te metían entre los dedos del pie. Pero en aquellos tiempos se caminaba en serio. Cruzábamos los cercos de alambre púa, cargando nuestras bolsas con toallas y alguna comida, surcábamos la piedra caliente para llegar al encuentro con ese gigante. Y allí nos quedábamos: primero tomando sol en esas arenas suaves y luego nadando en la orilla junto a los demás vecinos. Los más grandes podían cruzarlo a nado, mientras que nosotros, los más chicos, los mirábamos con admiración, esperando crecer.
El río era un curioso lugar de encuentro: en la playa, las jerarquías sociales no existían. Nadie reclamaba espacios, mejores ubicaciones o más lujo. La regla tácita, preservada por la costumbre, era el orden de llegada y nadie intentaba ni se atrevía a romperla. Esa corriente de agua era nuestro bien común y su inmensidad no permitía depredarlo: había más que suficiente para unas pocas decenas familias campesinas. Los ecosistemas del río se mantenían estables, su agua se preservaba casi potable en un tono verdoso.
A un costado de un río, como si se aprovechara el camino trazado por la propia naturaleza, se instalaron los rieles por los que pasaría un tren maderero. Ese tren, a veces silencioso y otras veces ruidoso, desvergonzado y cruel, llegó a cortar caballos en mitades, a destrozar carretas, autos e incluso humanos. Patas, cachos, cabezas, piernas, cayeron en la tierra para retornar a ella y a las aguas. Todo cambió cuando el ciclo natural fue completado por la mano artificial del hombre.
La cancha
Junto con el cementerio y el río, recuerdo otro lugar importante en ese Chile rural medio perdido. Era una extensa llanura de tierra que cumplía con las dimensiones del fútbol profesional y en la que, domingo a domingo, se congregaba casi litúrgicamente todo el pueblo para presenciar el espectáculo que ofrecía el fútbol de barrio.
Había quienes se sentaban a copuchar, a animar a la gente de su equipo e insultar al cuadro visitante. La presión del local debía hacerse sentir, nos enseñaron de pequeños. Los barrios se enfrentaban en un fútbol mucho más tosco que el moderno, también mucho más honroso: short cortos estilo Carlos Caszely, medias tiesas, zapatos negros y camisetas lavadas (y planchadas) por la señora de algún voluntario.
Años atrás, cuando todos se callaban para dormir, se podía escuchar el poderoso caudal del río Itata. Se arrastraba y arrastraba. Las maderas que caían en su lecho crujían bajo su flujo.
Cada semana abuelos, padres e hijos defendían el honor de la familia, tratando de elevar el nombre de su barrio a lo más alto. Daba lo mismo el dolor de algunos cuerpos que no estaban acostumbrados al deporte. Daban lo mismo las rodillas peladas, los guadañazos, planchazos, pancorazos, insultos, fracturas, esguinces y demás. Daba lo mismo si el árbitro o el guardalíneas estaba comprado; justo o no justo, recibiría su castigo si la gente no quedaba satisfecha. Cuántas veces tuvo que llegar carabineros por peleas entre barras o amenazas al árbitro. Cuántas veces pelearon y después se abrazaron igual. Cuántas veces disfrutamos juntos.
Los domingos detenían el pueblo. Las casas quedaban vacías y nadie se atrevía a robar. Las máquinas de coser y las palas permanecían inactivas. Los animales esperaban a que sus dueños regresaran para poder ser alimentados. El cura dejaba de lado su sotana y la iglesia cerraba sus antiguas puertas de madera. El bar quedaba desolado. No se veían niños, mujeres ni trabajadores; todos estaban concentrados en el partido. La cancha era el punto de encuentro donde se saldaban deudas, se pedían favores, se hacían preguntas, se educaba, maldecía, maduraba, lloraba y reía. Allí se cultivaba la vida comunitaria, la cual, según la sociología de la modernización, suele debilitarse con el crecimiento económico. Es casi una relación dialéctica.
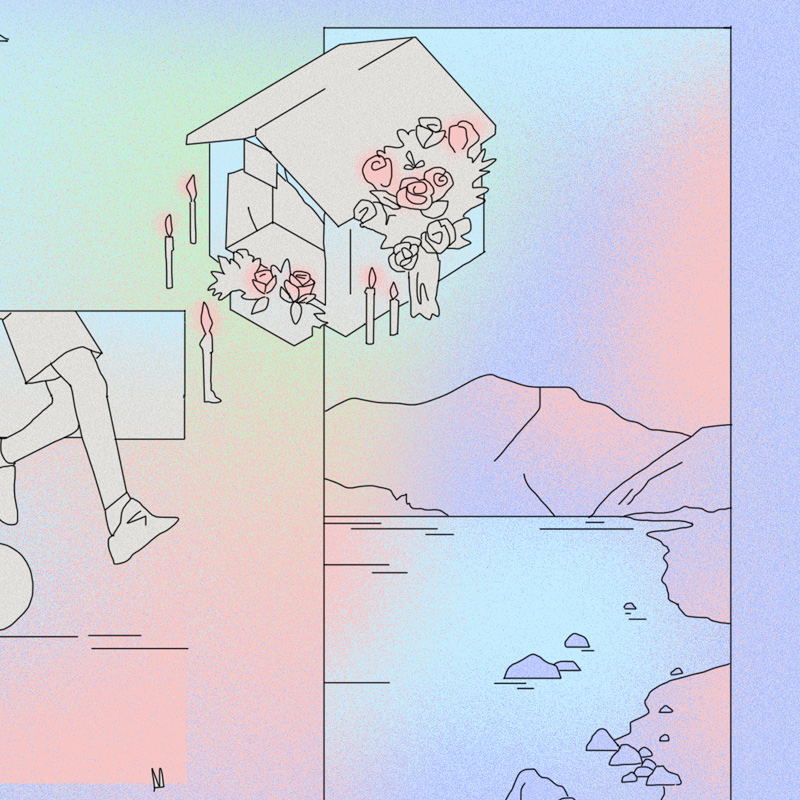
El momento más esperado ocurría al final. Después de que se disputaban todos los partidos de las diferentes categorías (senior, primera, segunda e infantil), llegaba el momento de comer. Por lo general, el equipo local organizaba un asado. Se cocinaba cordero, pollo, mariscos o cerdo por asadores designados del club. Sus manos tomaban la carne hirviente sin quemarse, mientras se refrescaban con una cerveza en la otra. Era el sacrificio de un barrio por otro: se compartía, en un acto gratuito, una porción de los bienes y producción de un sector para ser consumidas al cierre de una fiesta deportiva. No importaba si el equipo contrario agradecía o no, ni si se devolvía el gesto más adelante. Lo relevante era el acto de dedicar tiempo, esfuerzo y dedicación en la producción y preparación de esos bienes, para compartirlos con otros considerados como iguales.
***
Mucho de lo que relato está prácticamente extinto. La intención de recordar estos momentos, espacios y vivencias no es romantizar el pasado. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. La finalidad es mucho menos ambiciosa y simplemente consiste en realizar un análisis-homenaje a ciertos lugares que existieron y que para muchos fueron significativos.
Los domingos detenían el pueblo.
En ocasiones, los domingos, cuando me siento solo, voy a alguna multitienda y me instalo en un sillón a leer. Las luces, los vendedores y las personas que entran, salen y vitrinean me recuerdan que vivo en una sociedad más amplia pero menos cohesionada. La tienda permanece abierta casi todo el día, y encuentro refugio en ella porque es lo único disponible. En ese lugar me quedo leyendo, recordando estas historias de una época que ya se fue y que nunca volverá. A veces, incluso llevo café preparado por un joven con el cabello platinado que trabaja en una multinacional idolatrada (la cual, por cierto, no vende café sino crema con café). Me detengo. Pienso que lo mejor es que nada de esto regrese. Las comunidades evolucionan. Ya nadie tiene paciencia para aguantar a los demás.